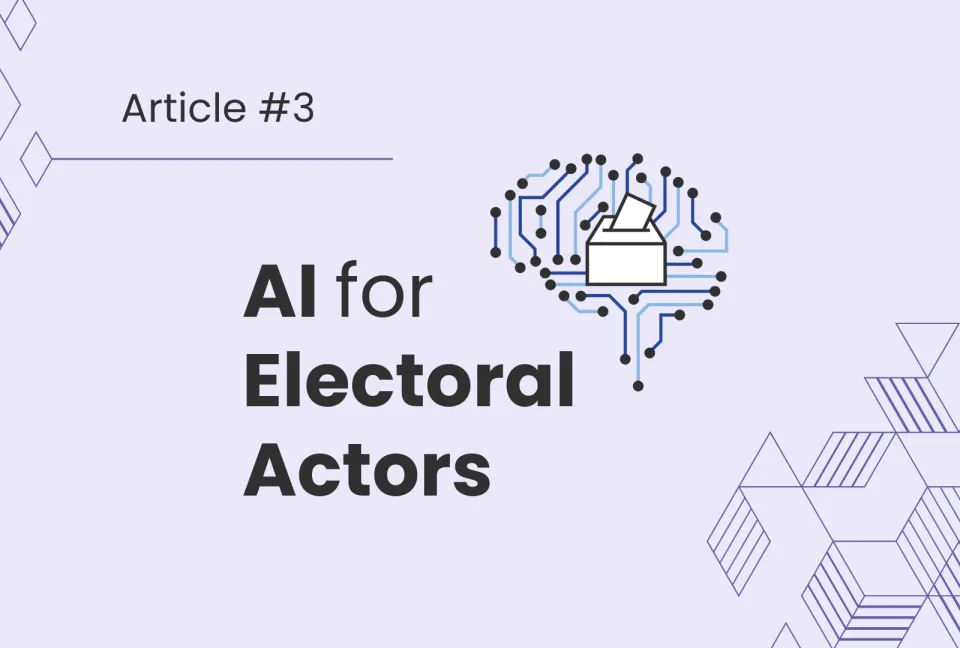¿A qué se debe ese bajo desempeño? Hay una coincidencia entre expertos, activistas y políticos en señalar a la llamada “válvula de escape”. Es decir, el que la ley en Panamá permita que se haga excepciones, ahí donde los partidos (a través de sus Secretarías de la Mujer) aduzcan “que la participación femenina, de manera comprobada [es] inferior a la paridad y participación establecida en esta norma”. En esos casos “los partidos políticos podrán completarlo con otros aspirantes a los respectivos cargos”.
Ello nos lleva a la pregunta clave, ¿realmente no hay mujeres en la política panameña y sus partidos políticos?
La evidencia nos muestra que ello no sería así. En efecto, de acuerdo a datos en las elecciones del 2019, entre los votantes panameños afiliados a partidos por entonces, 51% eran mujeres, y 49% hombres (Política Exterior, 19/03/2019). Esto quiere decir, las mujeres panameñas muestran un activismo en la vida política de su país. Por lo demás, de acuerdo a las cifras del Tribunal Electoral, el padrón electoral está compuesto por un 50.3% de mujeres y 49.7% de hombres, participando más las mujeres en el ejercicio electoral. En efecto, de acuerdo a la investigación de María Roquebert (PNUD, IDEA, ONU Mujeres, 2015), en las elecciones del 2014, participaron el 73% de los hombres, frente al 80% de las mujeres.
¿Qué ocurre entonces con las mujeres en la política panameña? Ocurre lo mismo que en otros países de la región y del mundo: se estrecha su participación conforme se accede a esferas de mayor poder político. Lo que en su momento denominamos “La pirámide de la desigualdad” (Del Aguila, Llanos, IDEA, 2008). Las mujeres solemos constituir el mayor porcentaje de la ciudadanía y en aquellos países donde el voto es voluntario, solemos ser las que votamos en mayor proporción. Asimismo, dependiendo de cada país, conformamos cerca de la mitad o más de la mitad de militantes de los partidos políticos.
Y, sin embargo, “no hay mujeres”, ha sido una respuesta recurrente para justificar la ausencia de candidatas. Una serie de factores abonan a esa situación. Por ejemplo, las dobles jornadas de las mujeres, trabajando fuera y dentro de sus hogares, con poco tiempo para actividades adicionales como la política. Asimismo, la violencia política contra ellas, aprovechando estereotipos que las hacen más vulnerables (por ejemplo, cuestionamientos a su vida privada). Pero también se debe a la preferencia discriminadora, sin más, a favor de los hombres. Como tantas mujeres han experimentado en diferentes esferas profesionales, a igual currículum, se suele elegir a un hombre.
Históricamente designadas para las tareas del hogar, las mujeres aún no son vistas como “suficientemente líderes” para la vida política. Los valores masculinos suelen identificarse con el liderazgo político. Frente a ello, vale señalar que cada vez más mujeres lideresas rompen con aquellos estereotipos. Muchas de ellas, recorriendo caminos más sacrificados que sus pares masculinos.
Para revertir aquellas tendencias discriminatorias, los mecanismos afirmativos son todavía fundamentales. De ahí la importancia de revisar la Ley de paridad en Panamá, la única con esa “válvula de escape” en América Latina.
El contexto es propicio. El próximo 13 de marzo, cuando el Tribunal Electoral instale la Comisión Nacional de Reformas Electorales, se espera que se incluya dicha Ley.
En ese proceso, IDEA Internacional colaborará con el Tribunal Electoral en materias como la paridad. Asimismo, en el marco de su proyecto con la Unión Europea, espera dar seguimiento al proceso de reforma en la Asamblea Nacional.
Panamá dio un importante avance con su Ley de paridad. Darle vigor y más efectividad promovería una mayor participación de mujeres en los espacios de decisión pública, beneficiando, con una mayor pluralidad de voces y perspectivas, a su democracia.
La autora es gerente del Programa Panamá IDEA Internacional.
Articulo de opinión originalmente publicado en el Diario La Prensa de Panamá el 8 de marzo de 2025.