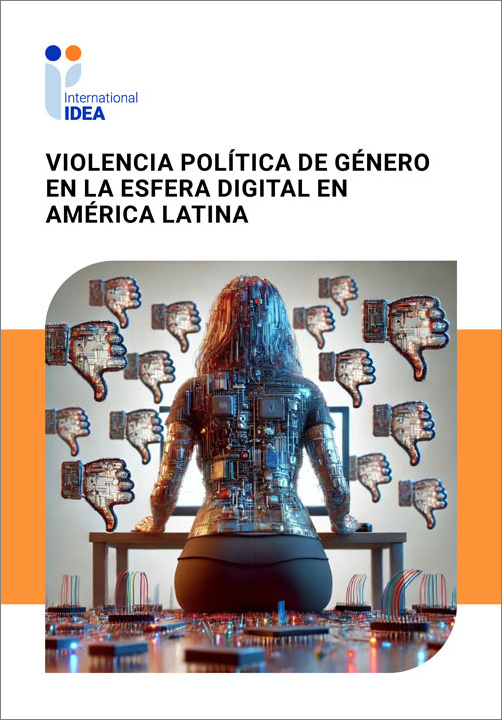
Violencia política de género en la esfera digital en América Latina
Para IDEA Internacional, la igualdad de género es condición necesaria para una plena democracia. Lamentablemente, la violencia política contra las mujeres en el ámbito digital sigue siendo un serio obstáculo a los avances hacia esa igualdad. La burla, el escarnio y los insultos sexistas son parte de la realidad con la que deben contender millones de mujeres en el mundo cuando deciden entrar en la actividad política.
En los últimos años hemos sido testigos de la preocupante seguidilla de renuncias de lideresas a nivel global, incluyendo Jefas de Gobierno como Jacinda Ardern (Nueva Zelanda), Sanna Marin (Finlandia) y Nicola Sturgeon (Escocia). La mayoría de ellas ha expresado cansancio, incluso miedo, por los persistentes ataques en su contra a través de las redes sociales. Estas últimas expanden y aceleran las manifestaciones de la violencia de género. No se trata aquí de ataques a las propuestas políticas de estas figuras, sino del insidioso cuestionamiento de sus capacidades, de su apariencia, del control de sus cuerpos y de su vida íntima. La difusión no consentida de imágenes privadas de las figuras políticas y, crecientemente, la utilización de la Inteligencia Artificial para crear falsas y humillantes escenas de carácter sexual, se han convertido en parte del tóxico ambiente en que discurre la vida pública en nuestra época. Estos tipos de violencia se ensañan particularmente con las mujeres, con el fin de obstaculizar su participación política.
El presente trabajo, “Violencia política digital contra las mujeres en América Latina” explora la problemática de la violencia política digital contra las mujeres en América Latina. Escrito por nuestra directora regional para América Latina y el Caribe, Marcela Ríos Tobar, es una clara señal de nuestra intención de abordar los retos que las tecnologías digitales plantean a las democracias con un enfoque de igualdad de género.
En la primera parte, luego de un repaso a conceptos claves, se hace una revisión a diferentes estudios sobre el tema en la región. Posteriormente, se presenta la “pirámide de la violencia política digital contra las mujeres”, dando cuenta de cómo esta suele ser un proceso que tiende a escalar gradualmente hasta llegar, en algunos casos, a la violencia física. A continuación, se da cuenta de la legislación en torno a la violencia política contra las mujeres en América Latina, haciendo hincapié en aquellas leyes que ponen atención a la violencia que acaece específicamente en el ámbito digital. Enseguida se presentan propuestas normativas de distintas organizaciones y se añaden nuestras propias recomendaciones, dirigidas a diferentes actores con capacidad de influir positivamente en este fenómeno.
IDEA Internacional ha apoyado permanentemente los avances en la igualdad de género y el empoderamiento político de las mujeres en América Latina. A lo largo de casi 30 años, el instituto ha generado múltiples investigaciones y espacios de diálogo, así como promovido iniciativas legislativas en muchos países de la región. Asimismo, hemos desarrollado programas de fortalecimiento de capacidades orientados hacia las mujeres que participan activamente en la política, desde jóvenes que se inician en el camino del servicio público hasta autoridades electas.
Esperamos que esta publicación contribuya a la comprensión de un obstáculo real y creciente en el camino hacia la igualdad política en la región. Sobre todo, buscamos identificar las recomendaciones de política pública que permitan mitigarlo, expandiendo con ello, en la práctica, los derechos políticos de las mujeres latinoamericanas.
Dr Kevin Casas-Zamora
Secretario General, IDEA Internacional
A nivel mundial, y particularmente en América Latina, las mujeres han logrado romper barreras, disputar y ser protagonistas en la esfera pública, así como competir y ejercer en los espacios de poder político. En las instituciones legislativas, por ejemplo, su representación en la región ha mostrado uno de los avances más significativos desde que en 1995 se aprobara la Plataforma de Acción de Beijing, que promueve una representación equilibrada entre mujeres y hombres en cargos de decisión. De la misma forma, han logrado ocupar cargos de jefatura en los poderes ejecutivos, ya sea como presidentas y primeras ministras, así como en gabinetes, gobiernos subnacionales y liderando importantes poderes autónomos en distintos países.
Sin embargo, la presencia de mujeres no ha asegurado necesariamente una repartición igualitaria del poder, ni ha evitado que sigan estando particularmente expuestas a la violencia y acoso político. Su vulnerabilidad frente a dichas amenazas está relacionada con el doble estándar con el que se juzga a hombres y mujeres que se desempeñan en la esfera pública. Estas últimas están sujetas a exigencias distintas de comportamiento, tanto por parte de medios de comunicación y opinión pública, como por parte de sus pares hombres e incluso desde sus propios entornos familiares y comunitarios. Se mantienen así mandatos culturales de género sesgados respecto al rol que las personas deben cumplir en la sociedad.
En una revisión de la literatura especializada, la politóloga estadounidense Mona Lena Krook
(2022) señala que académicas feministas han desarrollado el concepto de “incongruencia de roles” para dar cuenta de la disparidad en las evaluaciones que se realizan respecto de liderazgos masculinos y femeninos. Un metaanálisis constata que mientras los estereotipos de género y de liderazgo están alineados con lo que la sociedad percibe como características masculinas, se mantienen en contradicción con lo entendido como femenino. De esa forma, las líderes mujeres son evaluadas como menos competentes que sus pares hombres con credenciales y trayectorias similares (Eagly, Makhijani y Klonsky, 1992).
Así, las mujeres que se desempeñan en cargos o espacios políticos enfrentan discriminación, acoso y violencia de distinta índole e intensidad. Si bien, se ha intentado argumentar que esta violencia formaría parte de fenómenos más amplios de violencia política, conectada a las disputas y competencias entre distintos sectores políticos o los altos grados de violencia en muchos países de la región, organismos internacionales y académicos han logrado demostrar que las mujeres son objeto de una violencia específica, enraizada en violencia estructural que genera daño a través de una estratificación basada en las relaciones de género (Krook y Restrepo, 2016).
De acuerdo con Parlamericas1 (2015, pág. 8) se entiende por violencia política de género:
…las acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político-pública, o en contra de su familia, para acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos.
Por su parte, la “Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política”, elaborada por la 2023 y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (OEA, 2017), plantea en su Artículo 3 sobre la definición de la violencia contra las mujeres en la vida política que:
Debe entenderse por “violencia contra las mujeres en la vida política” cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. La violencia contra las mujeres en la vida política puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica (OEA, 2017, págs. 27-28).
Para las Naciones Unidas, “la violencia contra las mujeres es un problema omnipresente en todos los países del mundo y una violación sistemática y generalizada de los derechos humanos, con alto grado de impunidad” (OEA, 2022, pág. 13).
Las mujeres en política son vistas como una amenaza, la violencia política de género se ejerce entonces para debilitarlas, eliminarlas, figurativa y físicamente, demonizando, minimizando, humillando, ridiculizando, avergonzando, acosando su trabajo, sus discursos y relatos, sus acciones, sus personas (Manne 2018, pág. 76)2. Los ataques que sufren las mujeres en política son a menudo trivializados en la discusión pública y política, siendo las mujeres, además, revictimizadas, culpándolas por la violencia que reciben, enfocándose en sus comportamientos o falta de capacidad para protegerse en vez de en el reproche a la conducta de los perpetradores (Krook 2022; OEA 2022).
El trato que reciben mujeres líderes y dirigentes en política, medios de comunicación y redes sociales puede ser entendido como una forma específica de violencia de género. Es por ello por lo que Krook (2022) ha acuñado el concepto de “violencia semiótica en contra de las mujeres”, para mostrar el tipo de violencia que define y refuerza las desigualdades de género utilizando palabras e imágenes, también lenguaje corporal, para dañar, disciplinar y subyugar a las mujeres (Krook 2022, pág. 375). En la esfera política, la “violencia semiótica de género” se refiere al uso de recursos semióticos para impedir a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos. En esta conceptualización existen por lo menos dos modos de violencia semiótica en contra de las mujeres en política: “invisibilizar a las mujeres, que intenta aniquilar simbólicamente a las mujeres en la esfera pública, y hacer ver a las mujeres como incompetentes, lo que enfatiza la incongruencia de roles entre ser mujer y ser líder” (Krook, 2022, pág. 372).
Una característica de estos actos de violencia es que tienen una connotación pública: aunque pueden ser perpetrados contra una mujer a título individual, buscan enviar el mensaje de que las mujeres, como grupo social, no merecen estar en política.
La violencia política en contra de las mujeres, si bien no es nueva, se ha ido transformando en tanto las nuevas tecnologías de comunicación definen las formas de interacción y debate público. Como señala Emma Jane (2017), si bien internet no inventó el sexismo, lo está amplificando de maneras inéditas.3 En el mismo sentido, la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer de las Naciones Unidas, plantea que “las rápidas transformaciones tecnológicas que han venido ocurriendo en el mundo influyen en la violencia en línea, y surgen nuevas y diferentes manifestaciones de violencia a medida que los espacios digitales se transforman y trastocan la vida fuera de internet” (ONU, 2018b, párr. 24).
Todos los tipos de violencia de género contra las mujeres tienen algo en común: son formas de coerción, abuso o agresión que se usan para controlar, limitar o constreñir la vida, el estatus, los movimientos y las oportunidades de las mujeres y para facilitar y asegurar los privilegios de los hombres (Kelly, 1989). De esta forma, las nuevas expresiones de violencia política y semiótica en contra de las mujeres, que se producen en los espacios virtuales, actúan en continuidad con la violencia política de género (cuyo objeto o resultado es menoscabar o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres) y la violencia de género en un sentido más amplio, tal como es definida en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de Naciones Unidas4. Sin embargo, aprovechan las nuevas tecnologías para expandir mensajes y atacar a niñas y mujeres que ejercen sus derechos políticos.
Así la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer definió en 2018 la violencia en línea contra las mujeres como “todo acto de violencia por razón de género contra la mujer cometido, con la asistencia, en parte o en su totalidad, del uso de las TIC, o agravado por este, como los teléfonos móviles y los teléfonos inteligentes, Internet, plataformas de medios sociales o correo electrónico, dirigida contra una mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada” (ONU, 2018b, párr. 23).
¿Por qué es relevante producir más información y análisis sobre la violencia política digital contra las mujeres? Porque, en la actualidad, existe cada vez más preocupación y debate sobre la importancia de identificar, entender, prevenir y actuar para erradicar las nuevas formas de violencia política de género, tal y como se manifiestan en la esfera virtual. Sin embargo, no existe un consenso amplio sobre cómo conceptualizarla, su especificidad en relación con otras expresiones de violencia de género o violencia política, ni sobre sus implicancias empíricas concretas o las formas en las que debe ser enfrentada.
Una revisión tanto de estudios académicos, como de los pronunciamientos y documentos de organismos internacionales que promueven la igualdad de género y los derechos políticos de niñas y mujeres, muestra que no se ha logrado establecer aún un consenso univoco en relación a cómo entender la violencia contra las mujeres en la esfera virtual.
Es por ello que IDEA Internacional ha decidido aportar a esta discusión con la elaboración del presente estudio, cuyo objetivo es entregar insumos para una mejor comprensión de la dimensión de género en el fenómeno de la violencia política en razón de género en la esfera virtual. De esta manera, se busca contribuir al debate conceptual del fenómeno, analizando tanto el lenguaje como las expresiones concretas que actualmente están siendo ampliamente difundidas en los debates públicos.
El estudio está organizado en dos secciones. La primera ofrece una visión general de los principales hallazgos y resultados de los estudios realizados en la región sobre fenómeno analizado. Se trata de un panorama empírico de las diversas manifestaciones de la violencia política en razón de género, presente en la esfera virtual, así como de formas de acoso y discriminación contra las mujeres. La segunda sección presenta un conjunto de recomendaciones y propuestas para enfrentar estas amenazas al pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, a partir de propuestas de organismos intergubernamentales, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil.
Este trabajo se enmarca en un esfuerzo más amplio de IDEA Internacional en América Latina y el Caribe, que busca colaborar con una variada gama de organismos internacionales, nacionales y de la sociedad civil. El objetivo es caracterizar y, sobre todo, enfrentar la creciente diversidad de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, las cuales obstaculizan el pleno ejercicio de sus derechos políticos.
En la actualidad, las barreras y oportunidades que las mujeres han enfrentado históricamente para acceder y desempeñarse en la esfera política se han visto modificadas por nuevas formas de interacción en la esfera virtual. Los fenómenos de desinformación, nuevas tecnologías de información y las redes sociales representan formas distintas, en muchos casos inéditas, en que el género interactúa con el ejercicio del poder en la esfera pública. De la misma forma, el espacio virtual ha abierto posibilidades para el surgimiento de nuevas expresiones de acoso y violencia política de género en contra de las mujeres en todo el mundo. Con un estilo aparentemente neutro, gracias al anonimato y sus bajos costos, las redes se han transformado en espacios de reproducción de las desigualdades y relaciones de poder del mundo offline (Piñeiro-Otero y Martínez, Rolán 2021). Para poder comprender las expresiones concretas que estas dinámicas están asumiendo en la región, este informe ha realizado un análisis de algunos estudios empíricos elaborados en países de América Latina, ya sea en países específicos o de la región en su conjunto. La recopilación encontró un total de setenta y un estudios de diversa magnitud elaborados entre 2010 y 2023 sobre género y espacio virtual, violencia en contra de las mujeres y desinformación. Después del análisis global se seleccionaron todos aquellos que aportaran evidencia concreta. El análisis se basa en los estudios que arrojan información tanto para la región como para Chile, Argentina, Bolivia, México, Colombia, Argentina, Ecuador, Honduras, Costa Rica, Perú, Brasil y Uruguay.
Tras definir una serie de términos, tales como “violencia contra de las mujeres”, “violencia digital”, “discursos de odio”, “misoginia”, “mujeres en política”, “líderes políticas mujeres” y “redes sociales”, se llevó a cabo una búsqueda en las palabras clave de cada artículo, proceso por el que se recuperaron los textos señalados entre artículos, editoriales, reseñas y otro tipo de investigaciones.
En base a los resultados de estos estudios se ha buscado caracterizar el tipo de acoso y violencia que enfrentan las mujeres en la esfera virtual, identificando distintas formas de agresión, desde el acoso sexual en línea (ciberacoso), la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento a intimidación, los ataques basados en estereotipos de género, hasta fenómenos conocidos hoy como doxing, slutshaming, sextorsión, entre otros.
Una de las áreas de mayor interés en los estudios empíricos ha sido del impacto de la desinformación, el acoso y la violencia en la participación política de las mujeres. Se ha observado que estos fenómenos pueden generar un efecto desalentador en las mujeres en política, inhibiendo su participación en debates y limitando su acceso a espacios de toma de decisiones. La violencia política debido a género en la esfera virtual contra las mujeres tiene además un impacto directo en su participación tanto en foros virtuales como en el ejercicio de sus derechos políticos en un sentido más amplio, ya que las mujeres se autocensuran por temor a que su privacidad sea vulnerada o a continuar siendo objeto de agresiones.
1.1. Desinformación y violencia de género. Precisando conceptos
Según la Asamblea General de las Naciones Unidas5 (2021), la información errónea se refiere al acto de compartir información incorrecta de manera accidental, sin intención de engañar. Por otro lado, la desinformación no solo es inexacta, sino que su propósito es engañar y causar daño. Además, la desinformación puede ser difundida tanto por gobiernos como por grupos no gubernamentales, afectando los derechos humanos, debilitando las respuestas a políticas públicas e incrementando las tensiones en situaciones de emergencia o conflictos armados.
La desinformación no es inocua en términos de género; por el contrario, tanto las formas como los contenidos de la información maliciosa varían según se refieran a liderazgos masculinos o femeninos. En la práctica, este fenómeno puede adoptar diferentes formas, desde noticias falsas y distorsionadas hasta rumores difamatorios, con el propósito de desacreditar y perjudicar a las mujeres en política. En el caso de la violencia política de género, la desinformación se nutre de estereotipos dañinos que enfatizan roles tradicionales de género y perpetúan desigualdades y discriminación. En contextos electorales, y con la llegada de la inteligencia artificial generativa, los riesgos para las mujeres se exacerban debido a la creación y diseminación ágil e indiscriminada de desinformación política. En este escenario, las candidatas son particularmente vulnerables, ya que la desinformación generada representa una modalidad “renovada” de supresión de derechos electorales y políticos.
Estos estereotipos buscan limitar la participación política de las mujeres, reduciendo su relevancia a un ámbito más limitado y menos valorado socialmente. De acuerdo con Krook (2022), la violencia semiótica busca tanto hacer que las mujeres sean invisibles en la esfera política —aniquilándolas simbólicamente, desconociendo su presencia y sus contribuciones al debate público, y reforzando la idea de que solo los hombres pueden ejercer liderazgo— como mostrar que las mujeres son incompetentes en política. Este objetivo se consigue a través de diversas estrategias y acciones, muchas de ellas histórica y culturalmente distintas dependiendo del momento y el lugar, pero también con mucha coincidencia. Análisis recientes identifican algunos de estos patrones, como: (a) ridiculizar a mujeres en política planteando que son “emocionales”, (b) devaluar sus capacidades y competencias, (c) practicar el mansplaining, (d) objetivarlas sexualmente, (e) avergonzarlas sexualmente (slutshaming), y (f) negar que las mujeres en política sean en realidad mujeres (Krook 2002, pág. 388; Naciones Unidas 2018).
Además, se promueven estereotipos que cuestionan la capacidad de las mujeres para ejercer control, ser racionales y tener inteligencia emocional. Estos estereotipos reduciendo la identidad femenina al rol de madres y la vida doméstica o a las labores reproductivas de cuidado, socavando su credibilidad y competencia para participar del ámbito político público. En el mismo sentido, la discusión pública pone un especial foco en la apariencia física y la vestimenta de las mujeres. Este enfoque superficial y cosificante las reduce a “objetos”, contribuyendo a deslegitimarlas como líderes con capacidad de ejercer poder. Además, desvia la atención de sus ideas y propuestas hacia su aspecto físico.
Por otro lado, se observa el estereotipo de que las carreras políticas, así como los logros y méritos de las mujeres están condicionados por su relación con hombres poderosos o influyentes. Esta visión limita su autonomía y reconocimiento individual en el ámbito político, estableciendo una narrativa en la que se minimizan sus propios méritos y se las vincula únicamente a figuras masculinas de poder.
A continuación, se presenta una tabla (1.1.) con los términos que se utilizan más frecuentemente en la discusión sobre la violencia política de género, desinformación y violencia en línea contra las mujeres. Tal como se mencionó con anterioridad, no existe un consenso total ni distinciones claras entre muchos de estos conceptos y diversas instituciones los utilizan de diferentes maneras y en distintos contextos. Este no es un listado exhaustivo, pero busca contribuir a ordenar la discusión e integrar las formas de describir los fenómenos en estudio.
| Término | Definición |
|---|---|
| Desinformación | Mientras que la información errónea se refiere a la difusión accidental de información inexacta, la desinformación no solo es inexacta, sino que tiene por objetivo engañar y se difunde con el fin de causar graves prejuicios. La desinformación puede ser difundida por Estados o por agentes no estatales. No existe una definición universalmente aceptada de desinformación. Ninguna definición puede ser suficiente por sí sola, dados los múltiples y diferentes contextos en los que puede surgir la preocupación por la desinformación, incluso en relación con cuestiones tan diversas como los procesos electorales, la salud pública, los conflictos armados o el cambio climático (ONU, 2021). |
| Violencia política en contra de las mujeres | De acuerdo a la “Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política”, elaborada por la OEA y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de (OEA, 2017), debe entenderse por “violencia contra las mujeres en la vida política” cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. La violencia contra las mujeres en la vida política puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica (OEA, 2022, págs. 27-28). |
| Violencia de género en línea | Cualquier acción o conducta en contra de la mujer, basada en su género, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, económico o simbólico, en cualquier ámbito de su vida, la cual es cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia de las tecnologías de la información y comunicación (OEA, 2022, pág. 13). Otra forma de referirse al fenómeno es Violencia digital: Si bien no existe un consenso global sobre qué es la violencia digital, esta se puede definir como aquella que se comete y expande a través de medios digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil, y que causa daños a la dignidad, la integridad y/o la seguridad de las víctimas. Algunas formas de violencia digital son: monitoreo y acecho, acoso, extorsión, desprestigio, amenazas, suplantación y robo de identidad, así como abuso sexual relacionado con la tecnología, entre otras. (ONU Mujeres, 2023, pág. 1). |
| Acoso político de género | Conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, cometidas por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político-pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos (ParlAmericas, 2015, pág. 8). |
| Ciberacoso | En términos generales puede definirse como una actividad intencional realizada mediante computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, que puede constituir o no actos inofensivos por separado, pero que, en conjunto, constituye un patrón de conductas amenazantes que socavan la sensación de seguridad de una persona y le provocan miedo, angustia o alarma (EIGE, 2017, pág. 4; OEA, 2023, págs. 12-13). El ciberacoso implica el uso intencional de las TIC para humillar, molestar, atacar, amenazar, alarmar, ofender o insultar a una persona (Maras, 2016). Si bien el término “ciberacoso” suele utilizarse como si fuera un fenómeno independiente, lo cierto es que se trata de una extensión del acoso (ONU, 2016). |
| Ciberhostigamiento | A diferencia del ciberacoso, el ciberhostigamiento implica un patrón y la comisión de más de un incidente a lo largo de un tiempo usando las TIC, con el objetivo reiterado de hostigar, acechar, molestar, atacar, humillar, amenazar, asustar u ofender a una persona o abusar verbalmente de ella (UNODC, 2015). Puede consistir en correos electrónicos, llamadas, mensajes de texto, chat en línea o el envío constante de comentarios obscenos, vulgares, difamatorios o amenazantes por internet. Se entiende como conductas de naturaleza sexual que se consideran ofensivas o humillantes, que pueden interferir con las tareas de una persona, que se usan como condicionante para contratar a alguien o que crean un entorno intimidante, hostil u ofensivo. El acoso u hostigamiento sexual puede darse en el lugar de trabajo o en relación con este (ACNUR s. f.). |
| Doxing/doxeo | El doxing consiste en recopilar y publicar información personal de alguien o de un grupo, sin su consentimiento, —como el nombre completo, la dirección, números de teléfono, correos electrónicos, el nombre del cónyuge, familiares e hijos, detalles financieros o laborales. El término proviene de la frase en inglés dropping docs, se usa como una forma de intimidación o con la intención de localizar a la persona en “el mundo real” para acosarla (Gobierno de Argentina, 2017; OEA, 2022, pág. 33). |
| Slutshaming | Es una forma de violencia que consiste en señalar públicamente a una mujer por su supuesta actividad sexual con el fin de avergonzarla, dañar su reputación y regular su sexualidad. Puede implicar el uso de fotografías o videos y lenguaje denigrante (OEA, 2022). |
| Sextorsión | supone el chantaje por parte de un ciberdelincuente para que la víctima realice una determinada acción o entregue una cantidad de dinero bajo la amenaza de publicar y compartir imágenes íntimas que de ella tiene (UNODC, s. f., pág. 41). |
| Sexting | Sexting es la acción de filmarse o sacarse fotos con contenido sexual, erótico o pornográfico y enviar esas imágenes o videos a una persona de confianza por medio del celular u otro dispositivo electrónico. El nombre sexting es una combinación de dos palabras en inglés: “sex” (sexo) y “texting” (enviar mensajes de texto por celular). El sexting se puede realizar por medio de mensajes instantáneos, foros, redes sociales y correo electrónico (Gobierno de Argentina, 2024). Puede incluir la creación y envío de imágenes de forma consensuada que se distribuyen sin consentimiento (OEA, 2022, pág. 31). |
| Divulgación no consentida de imágenes íntimas | Divulgación no consentida de imágenes íntimas o contenido sexual explícito de una persona en Internet, con el propósito de dañar su reputación o intimidad (Meléndez, s. f.). |
| Troleo de género | Es la publicación de mensajes, imágenes o videos, así como la creación de hashtags, con el propósito de molestar a mujeres y niñas o incitar a la violencia contra ellas (ONU, 2018b; Mantilla, 2013). |
| Incels | Según el Cambridge Dictionary, el término que significa célibe involuntario (involuntarily celibate), usado para describir a hombres que se sienten excluidos sexualmente y que a menudo adoptan actitudes misóginas. |
| Esfera virtual | El ámbito digital o en línea donde las personas interactúan a través de internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). |
| Hackeo | Según la RAE se trata del acceso no autorizado a sistemas informáticos o cuentas en línea. |
| Spyware | Es un tipo de software malicioso que se instala en los dispositivos de una persona para registrar todo lo que hace, incluidos los mensajes de texto, los correos electrónicos, las fotografías o hasta todas las teclas pulsadas. Con ciertos tipos de software malicioso, los agresores pueden encender de forma remota la cámara o el micrófono del teléfono móvil, rastrear la ubicación de la víctima, monitorear el uso de aplicaciones o interceptar llamadas (OEA, 2022). |
| Tecnologías de la Información y la Comunicación | Conjunto de tecnologías utilizadas para procesar, transmitir y acceder a la información, como internet, redes sociales, teléfonos móviles, entre otros (ONU, s. f.). |
1.2. Revisión de estudios sobre la violencia política virtual contra mujeres en América Latina
Los estudios que se han venido realizando en América Latina hasta ahora permiten constatar que el acoso y la violencia que sufren las mujeres en la esfera virtual son fenómenos generalizados. Si bien no existen investigaciones en todos los países y los datos obtenidos no son necesariamente comparables, la evidencia recolectada permite elaborar una primera caracterización respecto de la magnitud y formas concretas de expresión de estos fenómenos.
En cuanto al corpus investigativo acerca de la violencia política de género en la esfera virtual, elegimos revisar las publicaciones en un rango temporal entre los años 2010 y 2023. Para los casos nacionales, nos hemos centrado en los últimos años (2021-2022).
A continuación, se detallan los principales hallazgos de los estudios revisados.
1.2.1. Casos nacionales
Un estudio realizado en Chile por la ONG feminista Corporación Humanas (2021), buscó identificar y categorizar manifestaciones de violencia política en la red social Twitter dirigidas hacia mujeres y disidencias sexuales que participaron como candidatas a la Convención Constituyente6. La investigación se realizó entre el 11 de enero (inscripción de candidaturas) y el 13 de mayo de 2021 (cierre de campaña), analizando las publicaciones y conversaciones que generadas en Twitter para detectar y exponer las diferentes formas de amenaza, acoso e intimidación dirigidas a mujeres y disidencias. El trabajo identifica que, de un total de 257.792 publicaciones registradas, 23.967 corresponden a mensajes con algún tipo de violencia explícita; es decir un 9,2 % del total de menciones. Respecto a las principales manifestaciones de violencia identificadas, el 69 % corresponde a expresiones de discriminación, mientras que el 31 % a desprestigio. En cuanto a las expresiones discriminatorias, el mayor porcentaje de menciones lo tiene el menosprecio de capacidades (46 %), alusiones al cuerpo y sexualidad (38 %), seguidas por ofensas clasistas (7 %) y roles y mandatos de género (7 %). En cuanto a las manifestaciones de desprestigio, estas guardan relación con comentarios vinculados a la descalificación, daño o perjuicio a la trayectoria o credibilidad de las candidatas.
El estudio “Monitoreo Violencia política en enero de 2022” del Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer en Ecuador, encontró, que durante dicho mes se registraron un total de 876 agresiones en contra de lideresas políticas. Entre los grupos estudiados (asambleístas, mujeres presidentas y fundaciones, periodistas y activistas, hombres políticos y medios de comunicación) se puede observar que aquellas que reciben la mayor cantidad de agresiones son asambleístas, periodistas y activistas, mientras que en el caso de hombres políticos no se registró ningún caso. En el caso de las asambleístas, de un total de 410 agresiones, 130 corresponden al eje de desinformación recién expuesto.
Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires (DEFENSORIA CABA 2022) realizó un monitoreo en redes sociales en el marco de las elecciones legislativas en Argentina, 2021. Utilizando métodos cualitativos y cuantitativos estudiaron las formas y dimensiones de la violencia en línea en contra de las mujeres candidatas en Twitter, Facebook e Instagram.
El estudio analizó los binomios que encabezaron las listas de precandidaturas a legisladores y legisladoras en Buenos Aires (30 escaños) y a diputados y diputadas a nacionales por la CABA (13 escaños), lo que da un total de sesenta y tres precandidaturas. Los resultados muestran que las mujeres representan un menor porcentaje de las menciones totales en redes sociales, pero se llevan el doble de mensajes con violencia. De un total de casi dos millones de tweets se armó un corpus de texto con el cual se realizó un análisis de contenido; 757.248 tweets mencionaron a alguna de las candidatas mujeres versus 1.053.127 menciones respecto de los hombres. Se concluye que la incidencia total de la violencia es relativamente baja, con solo un 2,49 % de los tweets con alguna expresión de violencia, pero con una marcada diferencia de género en desmedro de las mujeres: para los hombres solo es el 1,73 % de las menciones contienen mensajes violentos versus el 3,55 % para las mujeres.
Briancesco (2022) por su parte realizó un monitoreo de la violencia política digital en Costa Rica y Honduras, hacia candidatas a cargos de elección popular en la red social Twitter, durante los procesos electorales 2021-2022. Durante 14 semanas se revisaron y recolectaron tuits respecto de 37 candidatas, clasificándolos según los tipos de violencia política digital basada en el género. Además, se examinaron los marcos normativos de ambos países. Los resultados de la investigación muestran la presencia de comentarios violentos que tienen motivaciones de género. Estos comentarios cuestionaban las capacidades políticas de las candidatas, las atacaban por su apariencia física y orientación sexual, incluyendo señalamientos misóginos, sexistas e irrespetuosos.
Según el estudio, en el caso de Honduras, durante el período comprendido entre el 20 de septiembre y el 27 de diciembre de 2021 se recopilaron datos de tuits dirigidos a 19 candidatas políticas. Los tuits con contenidos violentos incluían desprecio hacia las habilidades de las candidatas (27.7 %); agresiones directas (24.6%), críticas al desempeño político (20.4%), alusiones al aspecto físico (15.3%), acoso (5.6%), ridiculización y estereotipos de género (5.1%), y amenazas (5.1%).
En el caso de Costa Rica, se registró un período desde el 29 de noviembre de 2021 al 7 de marzo de 2022. Entre los comentarios violentos, un 59.9 % se consideraron agresiones directas, un 19.2 % de menosprecio hacia las habilidades de las candidatas, un 9.9 % de críticas al desempeño político, un 4.1 % de alusiones al aspecto físico, un 2.9 % de estereotipos de género, un 2.3 % de acoso, un 1.2 % de ridiculización y un 0.6 % de amenazas.
Es importante destacar que “el monitoreó realizado, evidencia la presencia de manifestaciones violentas digitales por motivos de género. Las candidatas fueron cuestionadas por sus capacidades para la política frente a las supuestas capacidades de hombres que las “dirigían”. Entre los ataques más comunes a los que estuvieron expuestas fue por aspecto físico, orientación sexual, señalamientos misóginos, sexistas e irrespetuosos” (IPANDETECT, 2023).
Todos estos estudios evidencian que la violencia de género en las nuevas tecnologías afecta también la privacidad y seguridad de las mujeres tanto dentro como fuera del ciberespacio. Los resultados revelan una alta incidencia de violencia verbal, acoso, envío no consensuado de imágenes sexuales, difusión de información falsa y otros tipos de ataques en línea que afectan negativamente la vida persona, el bienestar emocional y las formas de participación política de las mujeres.
1.2.2. Tipos de violencia digital contra las mujeres en política
La violencia digital se manifiesta en todos los aspectos del desarrollo de la persona, tanto en entornos físicos como digitales, públicos y privados.
Las diversas formas de violencia tienen consecuencias físicas, psicológicas, sexuales, económicas y políticas en las personas que son víctimas de ella, impactando tanto en su vida privada como en sus relaciones sociales. Afectan también en la participación de niñas y mujeres en foros virtuales y redes sociales, en tanto que después de recibir ataques tienden a abstraerse de continuar participando. Violencia que perjudica principalmente a mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ debido a las relaciones de poder desiguales presentes en la sociedad.
A continuación, se presenta una tipificación de las conductas y ataques que las mujeres enfrentan en la esfera virtual. En ese contexto, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) facilitan diversas formas específicas de violencia de género dirigidas hacia mujeres en el ámbito político.
Es esencial tener en cuenta que esta tipología se ha elaborado a partir de una investigación bibliográfica y no debe ser entendida como un resultado estático o inmutable, ya que la violencia digital está en constante evolución en paralelo al avance de la tecnología. A medida que emergen nuevas herramientas tecnológicas, también surgen nuevas manifestaciones de violencia, lo cual implica una continua adaptación y actualización de las formas de abordar este fenómeno.
1.2.2.1. La pirámide de la violencia política en la esfera virtual
Un aspecto importante a tener en cuenta cuando abordamos las violencias de género es su carácter interrelacionado: la violencia tiene grados y puede ir en aumento, traspasar de fenómenos de hostigamiento esporádico en línea, a violencia física severa. Precisamente, como una pirámide que, no necesariamente implica procesos fijos, pero sí cómo se conectan las distintas expresiones de violencia. Por otro lado, ayuda a entender las diferencias entre sus distintas manifestaciones que, presentadas de manera separada, no alcanza a ser entendidas del todo.
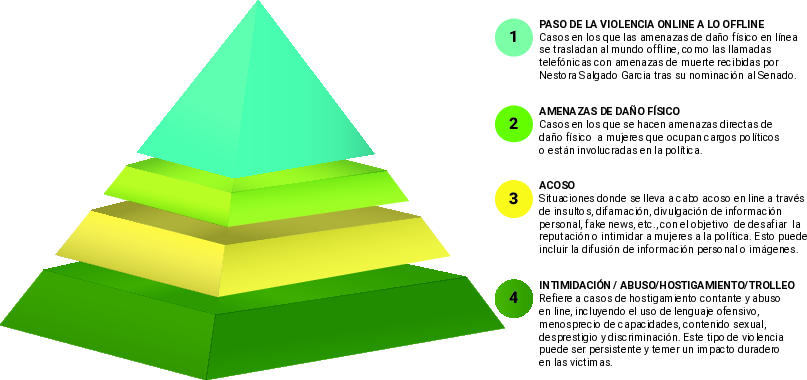
El gráfico ilustra distintas formas de violencia en línea dirigida hacia mujeres en el ámbito político y cómo esta puede trascender al mundo offline, afectando desde su participación en política hasta su integridad física y psicológica. Se menciona la intimidación y el abuso en línea, que involucra hostigamiento constante, menosprecio de capacidades, contenido sexual y discriminación, ilustrando la persistencia y la naturaleza perjudicial de esta forma de violencia virtual, que puede tener un impacto duradero en las víctimas. Las amenazas de daño físico representan situaciones en las que se hacen advertencias explícitas de daño físico a mujeres involucradas en la política, mostrando la gravedad y la materialización de la violencia virtual en la realidad. A continuación, se aborda el acoso que abarca insultos, difamación y divulgación de información personal, donde el objetivo es dañar la reputación o intimidar a mujeres en la política. Finalmente, se destaca el paso de la violencia en línea a lo offline, ejemplificado por amenazas de daño físico, como las llamadas telefónicas amenazantes recibidas por Nestora Salgado García tras su nominación al Senado.
En seguida nos centramos en la revisión de estudios sobre los dos niveles o tipo de la violencia digital en la política: el acoso y la amenaza al daño físico.
1.2.2.2. Acoso
Parlaméricas define el acoso político como:
Conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, cometidas por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político-pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos (ParlAmericas, 2015, pág. 8).
El propósito de estas acciones es reducir, suspender, impedir o restringir el desempeño de sus responsabilidades, obligándolas a llevar a cabo acciones en contra de su voluntad u omitir el cumplimiento de sus funciones y ejercicio de sus derechos.
Un tipo de acoso es el “doxeo”, término que proviene de la cultura hacker y se refiere a la divulgación intencional en Internet de información personal de un individuo por parte de un tercero, con el objetivo de revelar la identidad de una persona anónima, su ubicación física, o para humillar, amenazar, intimidar o castigar a la persona identificada (Matus, Rayman y Vargas, 2018).
Un ejemplo destacado de este fenómeno es analizado en el estudio realizado por Elizondo Gasperín (2022) respecto del proceso electoral en el Estado de Puebla, México, entre 2017 y 2018. En ese caso, una precandidata a la presidencia municipal del partido político Morena presentó una denuncia ante la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La denuncia se dirigía a un periodista y director de un sitio web, quien había publicado videos que incluían insultos, desprestigio por ser mujer, ofensas, imputación de parejas sentimentales, agresiones verbales, calumnias, difamaciones, afirmaciones sobre cambios de partidos políticos, expresiones sobre su familia, manifestación de su estado de embarazo y cuestionamientos sobre sus capacidades políticas e intelectuales. Estas publicaciones revelaron aspectos de la vida personal de la denunciante, que eran ajenos al punto central que se pretendía abordar, con lo cual rebasó el interés público y expuso opiniones basadas en estereotipos de género.
Un fenómeno relacionado consiste en crear, compartir o difundir en línea, sin consentimiento, material, imágenes o videos íntimos o sexualmente explícitos obtenidos con o sin el consentimiento de una persona, con el propósito de avergonzarla, estigmatizarla o perjudicarla. Esta forma de violencia puede ocurrir en una gran variedad de contextos y relaciones interpersonales: en una relación íntima y de confianza en la cual estas imágenes son enviadas de forma voluntaria por una persona a su pareja o expareja sentimental, quizás por sexting, como parte de esquemas de ciberhostigamiento o ciberacoso por amistades, conocidos o desconocidos, o cuando el material difundido se obtiene mediante hackeo o acceso físico a dispositivos (OEA 2022).
En Chile, el estudio de Ananías y Vergara (2020) encontró que de las 301 mujeres que se consideran líderes o activistas sociales, un 4.71 % habían sido víctimas de doxing, es decir, la divulgación malintencionada de su información personal en línea. Asimismo, se encontró que aproximadamente el 3.58 % habían sido víctimas del uso de su cuerpo o rostro para crear imágenes humillantes sin su consentimiento (deep fakes). Además, se registró que aproximadamente el 3.20 % había sido víctima de la divulgación de imágenes íntimas sin su consentimiento.
Asimismo, un informe que monitoreaba la violencia política de género en Ecuador de la Fundación Haciendo Ecuador en 2021, señaló que durante octubre de dicho año “se registraron cincuenta agresiones en contra de lideresas políticas” donde dos de ellas corresponden a Revenge Porn (Fundación Haciendo Ecuador, 2021, pág. 5).
De acuerdo a Valente y Neris (2018), Revenge Porn hace referencia a una forma de violencia de género en línea que afecta desproporcionadamente a las mujeres. Consiste en la diseminación no consentida de imágenes íntimas o contenido sexual explícito de una persona a través de internet, generalmente con el propósito de dañar su reputación, intimidad o autoestima. En esta práctica, una persona comparte imágenes o videos privados de otra persona sin su consentimiento, y en muchos casos, estas imágenes son acompañadas de comentarios difamatorios, humillantes o amenazantes. El término Revenge Porn sugiere que este tipo de violencia se realiza como venganza o represalia hacia la persona que aparece en el contenido íntimo y las redes sociales y plataformas en línea han sido utilizadas como herramientas para difundir este tipo de contenido de manera masiva y rápida, lo que aumenta el impacto y la propagación de la violencia.
Un estudio realizado en Chile por ONU Mujeres, la ONG Humanas y la Embajada de Canadá en 2021 eres, 2021b) analizó publicaciones y conversaciones que se generan de forma pública a través de Twitter y medios de comunicación, tales como portales de noticias, foros y páginas web identificó cuatro categorías de violencia política de género. Estas son: (a) menosprecio físico, (b) menosprecio de capacidades, (c) menosprecio con contenido sexual o mujer/objeto de deseo y (d) desprestigio.
Otro estudio realizado en Chile por ONG Amaranta (2021) sobre las referencias en Twitter a 428 candidatas a la Asamblea Constituyente en 13 de los distritos del país, permite dimensionar este fenómeno. En el estudio se señala que, del total de 257.792 publicaciones registradas, 23.967 corresponde a mensajes con algún tipo de violencia explícita, respecto a las principales manifestaciones de violencia identificadas, 69 % corresponde a expresiones de discriminación (manifestación de la violencia simbólica contra las mujeres a través un discurso basado en ideas preconcebidas tradicionales de género, como pueden ser comentarios abusivos o insultos), mientras que el 31 % corresponde a desprestigio (comentarios vinculados a la descalificación, daño o perjuicio a la trayectoria o credibilidad de las candidatas, algunas veces se expresan de forma sistemática y constante (como campaña), mientras que en otras ocasiones adoptan un carácter esporádico o puntual). Por una parte, se analizó a 63 candidatas feministas, identificando 6.246 menciones (8,2 %) con algún tipo de violencia explícita. De este total, 69 % son expresiones discriminatorias y el 31 % es desprestigio.
Según la investigadora Paz Peña Ochoa, durante las elecciones del año 2018 en México, la organización Luchadoras logró detectar un patrón preocupante en las agresiones a las candidatas en internet, que complejiza y profundiza el daño, y que revela una intención explícita del uso de tecnologías como herramienta de ataque. Se trata de lo que denominan una “cadena de agresiones”.
En el estudio, se reveló que el 52 % de los casos la agresión hacia una candidata proviene de alguien desconocido, siendo los principales agresores las y los usuarios de redes sociales, seguidos de integrantes de partidos políticos; advirtiendo que no se tuvo información suficiente para caracterizar a los agresores en el 33 % de los casos. También se puede encontrar evidencia que los ataques son producidos en el contexto de las olas de autoritarismo, misoginia y racismo en algunos países, en los que las redes sociales tienen un papel clave; incluso se apunta a que son producidos por grupos misóginos y racistas muchas veces organizados trasnacionalmente, como los llamados grupos Incel (del inglés involuntarily celibate, o célibe involuntario). Los agresores utilizan hábilmente las redes sociales y sus lógicas para priorizar el contenido que ven las personas, por lo que hasta se los consideran tech-savvy, es decir, que poseen un buen conocimiento de las tecnologías.
Por su parte, las investigadoras Mona Lena Krook y Juliana Restrepo Sanín (2016), en relación a Bolivia señalan que la violencia en el espacio virtual es vista como el “costo de hacer política” explicando cómo el tratamiento dispar que se les da a hombres y mujeres es visto como “normal”. Explican, además, que la violencia simbólica es más evidente cuando se cosifica sexualmente a las mujeres, como con representaciones mediáticas y sociales altamente sexualizadas, o incluso los comentarios salidos de tono de los líderes políticos. Un ejemplo de ello es el ataque ocurrido en Honduras de la congresista Beatriz Valle, quien reportó recibir numerosos comentarios y amenazas de carácter obsceno y sexual a través de Twitter, transformando una vez más a las redes sociales como un espacio abierto para este tipo de acciones.
1.2.2.3. Amenazas de daño físico
En México, el informe titulado “El sexismo en las noticias es violencia política Observatorio de Medios sobre el tratamiento periodístico de la Participación Política de las Mujeres en el Proceso electoral 2018” realizado por CIMAC, analiza 180 textos o publicaciones en diversos portales, en cuales el 63 % de estos abordó quince casos de violencia política. En diarios impresos, 25 % de los textos reportaron 37 casos de violencia política, tratados con un enfoque sexista, lo que también constituye un hecho de violencia política.
El estudio constató que uno de los casos de violencia política de género más reconocidos fue la difamación contra Nestora Salgado García7 por parte de José Antonio Meade Kuribreña. Nestora explicó que, desde que fue anunciada su nominación al Senado en febrero de 2018, recibió cuatro llamadas telefónicas con amenazas de muerte. Los medios se centraron en probar que las difamaciones lanzadas por Meade no tenían sustento y no señalaron el caso como violencia política.
Este trabajo, del CIMAC en México, reconoce la persistencia de cuestiones estructurales, como la violencia política de género, que obstaculiza el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y reflejan la existencia de discriminación y estereotipos de género en el debate público, la cobertura de medios de comunicación de la acción política, o en redes sociales. De hecho, los propios medios de comunicación pueden transformarse en agresores, toda vez que reproducen discursos de odio, discriminación o menoscabo en contra de la imagen e identidad de mujeres en política.8
De la misma forma, un estudio elaborado por ONU Mujeres en Ecuador (2019) realizó grupos focales y entrevistas a mujeres agredidas y con partidos políticos respecto de la violencia política de género en sus múltiples dimensiones. El trabajo revisa las formas de acoso y violencia política experimentadas por las mujeres en el ámbito familiar, comunitario y partidario, a lo largo del ciclo electoral. Revisa, además, quienes son los autores o perpetradores de dichos actos.
Entre sus resultados, se constata que el 30 % de las mujeres mencionó que sus familias o equipos de campaña recibieron ataques o daños personales, el 14 %, reporta haber sido víctima directa de golpes o lesiones y el 8 % que recibió amenazas de muerte o sufrió un intento de asesinato.
1.2.3. Impacto de la violencia de género en la esfera digital en la participación política de las mujeres
En base a los estudios revisados, es evidente que tanto la violencia política como la violencia digital tienen un impacto significativo en la participación política de las mujeres. Estos fenómenos se manifiestan mediante ataques, amenazas y difamación dirigidos específicamente hacia mujeres con un perfil público o participantes activas en debates digitales. Este grupo incluye “mujeres periodistas, políticas, parlamentarias, escritoras, blogueras, instagramers, académicas, músicas, actrices y artistas” (OEA, 2022, pág 21) así como activistas y defensoras de los derechos humanos de las mujeres y la población LGBTIQ+. También se ven afectadas mujeres identificadas como feministas y aquellas que trabajan en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. “En el caso de las mujeres periodistas y en los medios de comunicación, el abuso en línea se convierte en un ataque directo a su visibilidad y participación plena en la vida pública” (OEA, 2022, pág. 21). Dichos actos de violencia, principalmente ciberacoso, buscan amedrentarlas, propiciar su autocensura y silenciar opiniones relacionadas con cuestiones de género e igualdad.
Esta problemática afecta en distintas formas la participación política de las mujeres, perpetuando desigualdades y obstáculos que dificultan su pleno ejercicio de derechos políticos. Las formas de violencia generan un ambiente hostil y amenazante para las mujeres en el espacio digital, como lo expresan muchas de ellas en los estudios analizados. Este tipo de violencia genera miedo y contribuye a inhibir la decisión de asumir carreras político-electorales o cargos de dirección, limitando su libertad de expresión y su capacidad o disposición a involucrarse en debates y discusiones políticas.
De acuerdo con el estudio realizado por ONU Mujeres en 15 países de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela), todas las mujeres entrevistadas manifestaron que la violencia en línea tuvo impactos en su participación en la conversación pública. El 80 % limitó su participación en las redes, el 40 % se autocensuró evitando escribir o hablar sobre temas relevantes en su medio o ámbito, el 33 % cambió de puesto laboral y el 25 % vivió el despido o la no renovación del contrato, con un 50 % temiendo perderlo. Asimismo, el 80 % temió o teme por su integridad física y hasta por su vida. En todos los casos, las mujeres entrevistadas refieren que la amenaza y la agresión están normalizadas y se ven como “las reglas del juego” en el mundo del periodismo y la política (ONU Mujeres, 2022, pág. 9).
Así, concretamente, se ha señalado que diversos aspectos relacionados con el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y expresión en el ámbito digital son de especial relevancia para garantizar los derechos humanos de las mujeres, tales como el derecho a una vida libre de violencia y la participación política. Además, se reconoce que internet puede proporcionar a las mujeres y niñas acceso a información que les permita tomar decisiones informadas y autónomas sobre su cuerpo, vida y salud, abarcando aspectos como la salud sexual, reproductiva y los derechos reproductivos. Esto corrobora que la violencia de género en línea restringe la participación de mujeres y niñas en el ámbito virtual, llevándolas a autocensurarse. Ante el riesgo de sufrir agresiones, con frecuencia optan por mantener un perfil bajo en internet, desactivar sus cuentas en línea o reprimir la expresión de sus opiniones. Estas acciones obstaculizan su participación libre en el debate público y afectan su derecho a la libertad de expresión.
El informe “Violencia de género en línea hacia mujeres con voz pública: Impacto en la libertad de expresión” realizado por ONU Mujeres en el 2019 muestra que la violencia en línea dirigida a mujeres con presencia pública no se manifiesta de manera uniforme en todos los países, ni alcanza la misma intensidad en todos los casos. Sin embargo, se identifican patrones comunes que trascienden variables como la edad, el estatus socioeconómico, el entorno laboral, el lugar de nacimiento y el contexto sociopolítico en el que se desenvuelven.
Particularmente en América Latina y el Caribe, se ha observado un incremento exponencial de este tipo de violencia, coincidiendo temporalmente con la emergencia y amplificación del movimiento feminista de la cuarta ola (ONU Mujeres, 2019). Este movimiento ha revitalizado el debate sobre la despenalización y legalización del aborto, logrando avances legislativos significativos y la implementación de medidas afirmativas para la representación política de mujeres y diversidades. Además, se ha evidenciado que la violencia en línea con motivaciones de género está silenciando voces importantes en el espacio público.
En el informe se examinaron quince casos que muestran similitudes con relación a sesgos de género, pero también tres diferencias según el contexto sociopolítico:
- Siete de ellas provienen de países con recientes crisis políticas e institucionales o limitaciones a la libertad de expresión. Aquí, los ataques y sus consecuencias están principalmente relacionados con sus posturas políticas y coberturas.
- Cinco de las entrevistadas abordan temas políticos, incluyendo el debate sobre la despenalización y legalización del aborto y otras cuestiones de género y diversidad. Todas ellas enfrentan respuestas violentas, que varían en gravedad desde descalificaciones profesionales hasta discursos de odio.
- Dos de las entrevistadas perciben que la violencia que enfrentan está directamente relacionada con sus coberturas sobre temas de género y diversidad, así como con su activismo feminista.
Estas mujeres utilizan las plataformas digitales como espacios para expresar y difundir su actividad profesional. Sin embargo, estos mismos espacios donde han logrado construir su voz pública son también donde sufren ataques sistemáticos. La violencia en línea tiene consecuencias tangibles en sus vidas personales y profesionales, afectando de manera evidente en el ejercicio de la libertad de expresión. Se observa una retractación de las comunicadoras y periodistas en las redes sociales en los casos examinados, lo que conlleva la ausencia de diversidad de perspectivas que nutren la libertad de expresión y la democracia. Dichas consecuencias no se limitan al ámbito individual, sino que repercuten en el ecosistema en su totalidad. Los ataques tienen un efecto que provoca retraimientos: algunas comunicadoras y activistas evitan la visibilidad, y otras mujeres declinan ser entrevistadas o participar en debates públicos para evitar el acoso.
Por otro lado, el informe titulado Corazones Verdes (Amnistía Internacional, 2019) representa un esfuerzo continuo por parte de Amnistía Internacional para documentar y denunciar la violencia y el abuso dirigido contra las mujeres en entornos digitales a nivel global. Este estudio se enfoca en examinar las condiciones en las que se ha desenvuelto el debate público en las redes sociales acerca del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina. Es importante señalar que, en este contexto, la autocensura y el repliegue se han revelado como efectos recurrentes entre las mujeres entrevistadas.
El estudio en cuestión se ha realizado sobre una muestra representativa de 1.200 mujeres argentinas, con edades comprendidas entre los 18 y 55 años, provenientes de diversas regiones del país. Estas mujeres ocupan roles significativos en el ámbito legislativo, activista, artístico, periodístico y literario, y han desempeñado un papel prominente en el debate en torno al aborto en Argentina. El informe documenta sus experiencias respecto a la violencia que han enfrentado en las plataformas de redes sociales.
Además de las entrevistas, se llevó a cabo un análisis cuantitativo exhaustivo de una amplia selección de conversaciones e interacciones en la red social Twitter. De un conjunto de 332.112 tweets y 24 perfiles que presentaron una actividad relevante durante el debate público sobre el aborto en 2018, se extrajeron datos significativos.
Este informe pone de manifiesto que la violencia y el abuso en línea hacia las mujeres se expresa de diversas formas, incluyendo amenazas directas o indirectas de violencia física o sexual, abuso sexista y misógino, acoso dirigido, violación de la privacidad en forma de doxxing o difusión no consensuada de imágenes privadas o sexuales. Según los testimonios de las entrevistadas, estas agresiones tienen repercusiones personales, familiares, laborales y en la gestión de sus presencias en redes sociales.
Las consecuencias de estas agresiones abarcan desde impactos personales, manifestados a nivel corporal o en cambios en la subjetividad y percepción de las afectadas, hasta consecuencias en relaciones familiares o afectivas. Asimismo, se observan efectos en el ámbito laboral, que van desde obstaculizar el desarrollo normal de la tarea profesional hasta generar dudas o desconfianza sobre la idoneidad de las entrevistadas como representantes de instituciones, organismos o colectivos. Adicionalmente, se identificaron transformaciones en el manejo de las redes sociales, como bloqueos que antes no eran practicados, respuestas restringidas, adaptaciones en la forma de participar de manera intencionada o limitación de las interacciones, así como una reevaluación en la utilización de estas plataformas.
De esta manera, la violencia en línea, que abarca amenazas directas o indirectas de violencia física o sexual, así como el acoso en las plataformas de redes sociales, puede crear un entorno de inseguridad para las mujeres. Este ambiente de inseguridad puede actuar como un desincentivo significativo para que las mujeres participen activamente en debates políticos, ya que temen por su seguridad personal y bienestar psicológico. Asimismo, es importante destacar que la violencia en línea puede repercutir de manera negativa en diversos aspectos de la vida de las mujeres, incluyendo tanto el ámbito profesional como el social, ya que la difusión de información personal, imágenes comprometedoras o comentarios despectivos puede impactar en su reputación y credibilidad, limitando así sus oportunidades profesionales y su interacción en redes y comunidades.
En el contexto de la participación política, las mujeres que desempeñan roles de liderazgo o tienen un papel destacado en debates políticos son particularmente susceptibles a ser objeto de ataques en línea que buscan socavar su credibilidad y autoridad en la esfera pública. Estos ataques no solo amenazan su integridad y reputación, sino que también pueden desalentar a otras mujeres a asumir roles de liderazgo y representación, por temor a enfrentar el mismo tipo de abuso y violencia (Amnistía Internacional, 2019).
Amnistía Internacional (2018) en el informe “Toxic Twitter – A Toxic Place for Women” [Twitter tóxico: un lugar tóxico para las mujeres] señala a su vez que “en los 8 países en los que realizaron entrevistas, entre el 63 % y el 83 % de las mujeres entrevistadas hizo cambios en la forma en que usan las plataformas de redes sociales luego de recibir acoso o violencia: desde configuraciones más restrictivas de privacidad y seguridad, hasta la preocupante cifra de 32 % que dejaron de publicar contenido en el que expresaban su opinión sobre ciertos temas”.
Según el informe realizado por la OEA (2022) titulado Ciberviolencia y ciberacoso: contra las mujeres y niñas en el marco de la Convención Belém Do Pará, existe una persistente falta de estudios sobre la naturaleza, características y prevalencia de los daños mediados por la tecnología que viven las mujeres y niñas tanto individual como colectivamente. “A pesar de la creciente digitalización y la cada vez más estrecha interrelación entre la vida online y offline, en general, hay una falta de reconocimiento sobre la seriedad de los daños que conlleva la violencia digital de género” (OEA, 2022, pág. 22), ya que estos ataques suelen ser considerados no reales bajo la excusa de ocurrir en el espacio virtual. Resulta claro que esto es consecuencia de que el internet es aún considerado como un espacio dividido de la realidad “material” así como de estructuras de pensamiento binarias (real-no real).
Siguiendo con el informe, es fundamental destacar que dada la estrecha relación que la tecnología mantiene en la actualidad con la vida cotidiana de las personas, las fronteras entre lo material y lo inmaterial están experimentando una difusión significativa. Ya no es posible concebir el daño exclusivamente en términos del cuerpo físico o biológico. Aunque los efectos de la violencia en línea puedan parecer intangibles a primera vista, es esencial comprender que estos impactan de manera tangible, tanto en aspectos corporales como psicológicos. Estos efectos están adquiriendo una importancia cada vez mayor en la forma en que las personas experimentan y llevan a cabo sus vidas diarias. Es crucial tener en cuenta que los daños aparentemente incorpóreos derivados de la violencia en línea tienen consecuencias reales en la vida de los individuos, afectando tanto su bienestar físico como psíquico. Estos efectos son cada vez más centrales en la experiencia y vivencia diaria de las personas (OEA, 2022).
A modo de ejemplificar más concretamente por países dentro de la región, Cuellar y Chaher (2020), en su informe Ser periodista en Twitter: violencia de género digital en América Latina señalan que, en Argentina, Amnistía Internacional llevó a cabo una investigación sobre violencia de género digital durante el debate sobre la legalización del aborto. Se encuestó a 1.200 mujeres en todo el país, revelando que una de cada tres mujeres experimentó violencia en las redes sociales. Entre ellas, el 26 % recibió amenazas directas e indirectas de violencia psicológica o sexual, el 59 % sufrió mensajes sexuales y misóginos, y el 34 % recibió mensajes abusivos en general. Como consecuencia, el 39 % de las mujeres que sufrieron abuso o acoso sintieron que su seguridad física estaba en peligro debido a estas agresiones (31 mujeres). Además, el 70 % implementó cambios en su uso de plataformas en línea después de experimentar violencia, y el 36 % dejó de publicar o compartir contenidos que expresaban su opinión sobre ciertos temas (33 mujeres).
Asimismo, de acuerdo con el mismo informe, en Colombia, la Fundación Karisma señala una carencia significativa de estadísticas sobre violencia de género digital. Un estudio de 2018 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones indica que el 75 % de los colombianos no sabe cómo actuar ante insultos en plataformas digitales. Otros datos revelan falta de conocimiento sobre el ciberacoso y limitaciones para denunciarlo. Específicamente para mujeres periodistas, Karisma realizó un ciclo de conversaciones en 2015, encontrando que enfrentan violencia relacionada con su profesión y también violencia general, como agresiones sobre aspectos personales e insultos.
En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) abordó el ciberacoso en 2015, revelando que nueve millones de mexicanas han sufrido algún tipo de violencia digital, principalmente a través de mensajería instantánea, Facebook y Twitter (INEGI, 2015). Por otro lado, desde el 2016 la plataforma META ha establecido un canal voluntario de colaboración con los organismos electorales en México para proteger la integridad de las elecciones. En las recientes elecciones de 2024, META ha desarrollado cursos para prevenir la violencia política contra las mujeres y acciones estratégicas con el Instituto Nacional Electoral (INE) a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE)9, identificando y retirando contenido contrario a las normativas vigentes para la protección de las candidatas. Por ejemplo, en Instagram se implementó un sistema con inteligencia artificial para advertir a un posible agresor que está por publicar un comentario abusivo u ofensivo, generando una alerta instantánea. Facebook, además, creó un sistema especial de protección de cuentas de candidatas, con medidas de seguridad más estrictas. Estos ejemplos constituyen una clara evidencia de que acciones coordinadas y cooperativas entre organismos electorales, partidos y candidaturas, y plataformas son buenas prácticas para diseñar e implementar estrategias efectivas de protección de la violencia de género en la esfera digital.
En Nicaragua, una encuesta realizada por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) mostró que alrededor del 33.8 % de las mujeres encuestadas sufrieron violencia digital en varias ocasiones, principalmente a través de WhatsApp, Messenger y llamadas telefónicas con amenazas y comentarios ofensivos, siendo estas últimas los tipos más comunes de agresiones (Cuellas y Chaher, 2020, pág. 26).
Este conjunto de información sobre la violencia de género digital en diversos países de América Latina tiene una relevancia directa en el contexto de la participación de las mujeres en política. La violencia de género digital impacta directamente en la libertad de expresión de las mujeres, llevándolas a tener menos presencia en plataformas en línea y limitar su capacidad para expresar opiniones e intervenir en discusiones políticas. Esto obstaculiza su libre participación en el debate público, incluidos los temas políticos.
Además, los estudios muestran que un alto porcentaje de mujeres cambió su comportamiento en línea después de experimentar violencia. Esto indica claramente que la violencia puede llevar a la autocensura. Como resultado, las mujeres dejan de expresarse libremente sobre cuestiones políticas y no participan activamente en el discurso político.
También se destaca que un porcentaje significativo de mujeres que fueron víctimas de violencia en línea sintió que su seguridad física estaba amenazada. Este temor puede disuadirlas de participar en actividades políticas o asumir roles políticos, lo que impacta directamente en su participación en la esfera política.
Es esencial abordar la carencia de datos estadísticos que revelen la verdadera amplitud del fenómeno en América Latina y el Caribe. A pesar de que su incidencia es considerablemente mayor que la reportada en los registros oficiales, los estudios sobre el tema permiten inferir su naturaleza epidemiológica. La mayoría de los datos presentados en este estudio provienen de investigaciones y documentos producidos por organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales que han investigado esta problemática en los últimos años.
La violencia de género digital tiene consecuencias reales en la vida de las mujeres, afectando tanto su bienestar físico como psíquico, así como su participación activa en la sociedad y en la política. Los ataques a la honra, a la apariencia física y la divulgación de información íntima y privada tienen efectos mucho más dañinos cuando se dirigen hacia mujeres, jóvenes y niñas, en comparación con los hombres, debido a los sesgos existentes sobre los roles de género en las sociedades latinoamericanas. Los diversos estudios realizados para este informe evidencian una afectación profunda que aleja a las mujeres de las esferas públicas y limita su capacidad para ejercer plenamente sus derechos civiles y políticos.
Es fundamental abordar este problema de manera integral, promoviendo medidas que reduzcan la violencia en línea y fomenten la igualdad de género en el ámbito digital.
2.1. Leyes específicas contra la violencia política contra las mujeres
En la actualidad varios países de la región han avanzado en establecer regulaciones para abordar los riesgos de la desinformación de género y proteger a las mujeres de la violencia en la esfera virtual. Bolivia, Costa Rica, Panamá y Perú tienen al año 2023 leyes específicas contra la violencia política contra las mujeres. Las leyes en mención son: Ley 243, 2012 (Bolivia); Decreto Legislativo 10235, 2022 (Costa Rica); Ley 184, 2020 (Panamá) y Ley 31155, 2021 (Perú).
En Bolivia se dieron importantes pasos en la lucha contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres a través de la Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres (Bolivia, 2012) y la creación del Observatorio de Paridad Democrática. Aquella ley protege a las mujeres candidatas elegidas, designadas o en funciones políticas, que enfrentan esfuerzos para alejarlas de la toma de decisiones debido a su género. Además, establece mecanismos específicos para denunciar y procesar los casos de acoso y violencia política, y propone sanciones más severas para los acosadores y agresores.
En Costa Rica se aprobó en 2022 la “Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Política” (Decreto Legislativo N.º 10235). Se considera como un agravante de las sanciones a quienes incurran en ese tipo de delito en el que “se haga uso de cualquier medio físico o digital que amplifique el alcance de la manifestación de violencia” (Art. 31, inciso d).
En Panamá se promulgó en 2020 la Ley 184 “De violencia política” para erradicar la violencia política contra las mujeres, y al año siguiente, en 2021, la “Ley 202 que modifica la Ley 82 de 2013, sobre violencia contra la mujer, además de la Ley 7 de 2018, referente a la prevención de actos discriminatorios”. En todas leyes se incorpora el concepto de “violencia política”.
En Perú se aprobó en 2021 la “Ley 31155 que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política”. Entre las manifestaciones de acoso política se incluyen (Artículo 4), el “[d]ivulgar imágenes o mensajes a través de medios de comunicación o redes sociales que transmitan y/o reproduzcan relaciones de desigualdad y discriminación contra las mujeres con el objetivo de menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos políticos” (inciso e), y el “[d]ar a conocer información, con fines políticos, de la vida personal y privada que carezca de interés público” (inciso f).
2.2. Leyes que incluyen la violencia política y digital contra las mujeres
México adicionó a su Ley General de acceso a las mujeres de una vida libre de violencia, la violencia política por razones de género. Así, en su capítulo IV se adicionó una sección “De la violencia política” (enmienda 2020). Se define la violencia política contra las mujeres en razón de género a “toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo” (Art. 20 bis). En el inciso X, del Artículo 20 ter, se señala explícitamente la vía virtual como un canal de expresión de la violencia política contra las mujeres (“Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género”).
Cabe señalar que previamente, en 2016, se adoptó el Protocolo de Acción Interestatal para atender los casos de violencia política de género, y en 2020 también se reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (2014 y reformada en 2023), la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (2023), entre otras.
En Argentina se han promulgado diversas regulaciones para abordar la violencia de género y promover la igualdad en la participación política de las mujeres. Entre estas regulaciones se encuentran la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Ley 26.485), el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 y el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023. Además, se han introducido definiciones sobre violencia política y violencia pública-política contra las mujeres en la Ley 26.485, y se han promulgado las leyes de Paridad de Género (2017) y Micaela (2019). Asimismo, se cuenta con el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM).
Por otro lado, en Paraguay, se creó la Ley 5777 de Protección Integral a las Mujeres (2016) la cual incluye una definición específica de violencia política y busca prevenir y sancionar la violencia basada en género.
En Ecuador la Ley Orgánica Integral para la prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres (2018) menciona la violencia política y señala el espacio cibernético como uno de los ámbitos donde se desarrolla la violencia de género.
En el caso de Chile, en enero de 2017, la expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018) presentó un proyecto de ley “Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”. Siete años después, el 3 de junio del 2024, en el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric, se promulgó finalmente la Ley 21.675 que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género.
Más aún, en la actualización del “Cuarto Plan Nacional de Igualdad entre las mujeres y hombres (2018-2030)” del Ministerio de la Mujer y la equidad de Género en 2023, señala como uno de los enfoques de los derechos humanos de las mujeres el Derecho a una vida libre de Violencia y Discriminación, donde identifica las nuevas formas y escenarios en que esta forma de violencia se expresa, donde la cibernética es una de ellas. Asimismo, la Ley Integral de Violencia contra la Mujer (2019) actualmente en tramitación, señala la violencia política como un tipo de violencia específica contra la mujer, entendiéndose como omisiones y/o acciones basadas en el género que tienen por objetivo menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, impidiéndolas postular y ejercer cargos de elección popular, instituciones públicas y estatales y/o formulación de políticas públicas, participación en partidos políticos, organizaciones y asociaciones.
Entre estas regulaciones legales vigentes existen algunas características comunes para abordar la desinformación de género y proteger a las mujeres de la violencia política de género en línea. Estas características incluyen:
- Protección legal contra la violencia política de género. La mayoría de las regulaciones proponen definiciones específicas sobre la violencia política de género, estableciendo que tiene como objetivo obstaculizar o impedir que las mujeres participen en la vida política y ejerzan sus derechos de ciudadanía en plenitud. Esto permite una mejor identificación y sanción de los actos de violencia en línea dirigidos contra las mujeres con motivaciones políticas.
- Un rol activo para la actuación de órganos electorales y de justicia. Muchas legislaciones han definido un rol amplio para que órganos electorales y de justicia puedan ejercer con autonomía regulación de los actores políticos, mecanismos de seguimiento, control, aplicación de sanciones y también proactivamente sistemas de denuncia y prevención de la violencia política de género en la esfera virtual.
- Mecanismos de denuncia y seguimiento. Las regulaciones buscan establecer mecanismos adecuados para que las mujeres víctimas de violencia en línea puedan denunciar y reportar los incidentes, así como realizar un seguimiento efectivo de los casos para garantizar que se tomen acciones adecuadas y se sancione a los responsables.
- Participación política de las mujeres. Las regulaciones proponen medidas para promover y garantizar la igualdad de género, facilitando el acceso de las mujeres a puestos de toma de decisiones y eliminando barreras que obstaculizan su activa participación en política.
- Educación y concientización. Varias regulaciones enfatizan la importancia de la educación y la concientización sobre la desinformación de género y la violencia en línea, tanto para el público en general como para los actores políticos, con el fin de prevenir y combatir estas problemáticas de manera efectiva.
- Observatorios y monitoreo. Algunas regulaciones proponen la creación de observatorios y mecanismos de monitoreo para recopilar datos y analizar la violencia política de género en línea, lo que permite una mejor comprensión de la problemática y una toma de decisiones más informada.
- Colaboración con organizaciones civiles. Las regulaciones destacan la importancia del trabajo conjunto entre gobiernos, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, así como las defensoras de derechos humanos, para abordar de manera integral la desinformación de género y la violencia en línea.
Es importante mencionar que cada país puede tener enfoques y detalles específicos en sus regulaciones, y la efectividad de las medidas propuestas dependerá de su implementación adecuada y del compromiso de las instituciones gubernamentales y la sociedad en su conjunto. Además, es necesario evaluar constantemente el impacto de estas regulaciones y ajustarlas según sea necesario para enfrentar de manera efectiva los desafíos emergentes en el ámbito de la desinformación y la violencia en línea.
2.3. Proyectos de ley y otros avances
Hay otros países que tienen propuestas de ley aún en proceso de discusión. Tal es el caso de Brasil, donde se han presentado proyectos de ley para abordar la violencia y discriminación político-electoral contra las mujeres. En Honduras, por su parte, se presentó una iniciativa en la Asambleas Nacional para abordar la violencia política de género, aunque aún no ha sido aprobada.
Sin una regulación específica, hay otros avances regulatorios o institucionales orientados a enfrentar el problema. Por ejemplo, en República Dominicana existe una división de Igualdad de Género dentro del Tribunal Superior Electoral (TSE) que, entre sus labores, busca desarrollar programas de formación y capacitación para mujeres políticas, que manejan los aspectos conceptuales de género, y así puedan romper el cerco que les impiden ser tomadas en cuenta para dar su opinión sobre temas trascendentes en el ámbito social, así como acceder a la justicia electoral para que le sean reconocidos o restituidos sus derechos cuando les sean desconocidos o vulnerados (Reglamento de la División de Igualdad de Género, 2022, p. 6). Hay otros países que vienen incorporando protocolos de género en sus órganos electorales, a fin de abordar mejor y más eficientemente la violencia política contra las mujeres en los procesos electorales. Tal es el caso, por ejemplo, de la ONPE-Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú.
Dichos ejemplos muestran los avances y esfuerzos realizados en la región para combatir la violencia política de género y proteger los derechos de las mujeres en el ámbito político. Sin embargo, aún enfrentan desafíos para su aprobación y aplicación efectiva.
2.4. El Consenso de Quito y ley modelo interamericana
A nivel regional el Consenso de Quito (2007) es un instrumento clave que hace hincapié en la necesidad de adoptar medidas legislativas para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres en puestos de decisión.
En este acuerdo regional los países acuerdan adoptar todas las medidas de acción positiva y todos los mecanismos necesarios, incluidas las reformas legislativas y las asignaciones presupuestarias, para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política, con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal (poderes ejecutivo, legislativo, judicial y regímenes especiales y autónomos) y en los ámbitos nacional y local como objetivo de las democracias latinoamericanas y caribeñas (CEPAL, 2007).
Además, la OEA, a través del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, en colaboración con ONU Mujeres y otras organizaciones, propuso una “Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las mujeres” (OEA/CIM, 2017) como un marco que los distintos países pueden utilizar para avanzar en medidas de protección de la participación política de las mujeres.
Dicha ley tiene por objeto la “prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en la vida política a fin de asegurar que ejerzan plenamente sus derechos políticos y participen en forma paritaria y en condiciones de igualdad en todos los espacios y funciones de la vida política y pública, particularmente en los cargos de gobierno” (OEA, 2017, pág. 26).
Más allá de las regulaciones existentes en la actualidad, diversas propuestas elaboradas por organizaciones de mujeres y estudios especializados resaltan la necesidad de avanzar en marcos regulatorios que aborden la desinformación de género y protejan a las mujeres de la violencia en línea en el ámbito político. Estas propuestas están en consonancia con los objetivos generales de la Ley Modelo Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia Política contra las Mujeres en todos los ámbitos.
Algunos ejemplos concretos son los siguientes:
- Enfoque de género y de derechos humanos. Es esencial garantizar que todas las regulaciones y medidas tengan un enfoque de género sólido y sean consistentes con las normas internacionales en materia de derechos humanos. Esto significa que deben reconocer y abordar las diferencias específicas en las experiencias de violencia y acoso político que enfrentan las mujeres. Es fundamental considerar cómo las formas de violencia y desinformación afectan de manera desproporcionada a las mujeres y diseñar medidas que aborden estas disparidades.
- Acceso a la justicia. Es necesario asegurar que las víctimas de violencia política en línea, en su mayoría mujeres, tengan acceso efectivo a la justicia y a mecanismos de denuncia que sean accesibles y eficaces. Esto podría incluir la provisión de asistencia legal gratuita o de bajo costo específicamente dirigida a las víctimas de violencia en línea, garantizando así que puedan buscar reparación y justicia.
- Educación y concientización. Implementar programas de educación y concientización sobre la violencia política en línea y la desinformación de género que se dirijan tanto a las mujeres como a la sociedad en general, con el objetivo de prevenir la violencia al aumentar la conciencia sobre sus formas y consecuencias. Además, es importante educar sobre los derechos de las mujeres en el ámbito político y digital.
- Privacidad y seguridad digital. Abordar la cuestión de la privacidad y la seguridad digital de las mujeres que son víctimas de violencia en línea, implica tomar medidas concretas para proteger la identidad y la información personal de las víctimas, garantizando que puedan utilizar Internet y las redes sociales de manera segura y sin temor a represalias.
- Participación de las mujeres en la toma de decisiones. Es muy importante fomentar la participación activa de las mujeres en la elaboración y revisión de las regulaciones y políticas relacionadas con la violencia política en línea y la desinformación de género. Es esencial asegurarse de que las voces de las mujeres sean escuchadas en la toma de decisiones, ya que esto garantiza que las políticas sean efectivas y relevantes para sus necesidades y preocupaciones.
- Recopilación de datos y estadísticas. Mejorar la recopilación de datos y estadísticas relacionados con la violencia política en línea y la desinformación de género. Esto permitirá una comprensión más completa de la magnitud del problema y ayudará en la formulación de políticas basadas en evidencia. Además, es esencial desglosar los datos por género para identificar patrones y tendencias específicas.
- Educación digital. Promover la educación digital y la alfabetización mediática entre las mujeres para permitirles utilizar las tecnologías de manera segura y efectiva. Esto reduce su vulnerabilidad a la violencia en línea y a la desinformación, al tiempo que fortalece su capacidad para participar activamente en la esfera política en línea.
- Sensibilización de plataformas digitales. Trabajar en colaboración con las plataformas digitales y redes sociales para que sean conscientes de la problemática y tomen medidas proactivas para prevenir y abordar, en sus plataformas, la violencia de género y la desinformación. Esto implica que establezcan políticas y mecanismos eficaces de denuncia y que promuevan la cooperación activa con las autoridades para abordar los casos de violencia.
- Implementación efectiva. Asegurar que las regulaciones y medidas se implementen de manera efectiva y que existan mecanismos de supervisión y seguimiento para evaluar su impacto y realizar ajustes necesarios. Esto garantiza que las políticas destinadas a prevenir y erradicar la violencia política de género en línea sean efectivas y cumplan su propósito.
- Cooperación internacional. Fomentar la cooperación a nivel internacional para abordar la violencia política en línea y la desinformación de género, ya que estos problemas pueden trascender fronteras y requerir una respuesta global. La colaboración internacional facilita el intercambio de buenas prácticas y la adopción de enfoques comunes para abordar estos desafíos.
- Colaboración interinstitucional. Fomentar la colaboración activa entre diversas instituciones y organizaciones es esencial para abordar conjuntamente la desinformación de género y la violencia en línea. La coordinación interinstitucional permite una respuesta integral y efectiva a esta problemática.
- Leyes contra la desinformación de género en línea. Es esencial considerar la adopción de leyes específicas que aborden la desinformación de género en línea y protejan a las mujeres de la violencia en el ámbito político. Estas leyes pueden establecer claramente qué conductas se consideran desinformación de género e implantar sanciones adecuadas para quienes las perpetran.
Es imperativo que todas las regulaciones y medidas adoptadas sean rigurosamente evaluadas para garantizar que no vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos y que respeten los estándares internacionales en materia de derechos humanos y libertad de expresión.
En el contexto de América Latina, la violencia de género en el ámbito virtual se manifiesta de diversas formas, desde el acoso y las amenazas hasta la difamación y humillación. Aunque se ha incrementado la atención sobre este problema, aún existen importantes vacíos de información que limitan nuestra comprensión completa de su naturaleza y alcance. Por lo tanto, es imperativo identificar estos vacíos para comprender mejor el fenómeno y avanzar en propuestas de estrategias y políticas públicas orientadas a erradicar este tipo de violencia.
En América Latina y el Caribe, la violencia de género en contra de niñas y mujeres ha sido abordada desde un enfoque de regulación legislativa y de justicia penal, tipificando delitos, aumentando penas, capacitando a policías y agentes del Estado para perseguir y penalizar a los agresores.
Para abordar específicamente los desafíos de la violencia política por razón de género en la esfera virtual, que afectan negativamente la participación política de las mujeres y su seguridad en línea, es necesario considerar medidas adicionales y específicas. Estas pueden dividirse, como se explica a continuación, en cuatro categorías dirigidas a mujeres en política, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y organismos electorales.
A continuación, a partir de la revisión del presente trabajo, proponemos las siguientes medidas no necesariamente legislativas ni judiciales, de acuerdo a los actores que debieran estar involucrados. Las recomendaciones para abordar la violencia política de género en la esfera virtual son amplias y se dirigen a diferentes actores. Estas incluyen plataformas de redes sociales, mujeres en política —tanto candidatas como quienes ocupan cargos de decisión al interior de partidos, en gobiernos o de representación política—, partidos políticos y sus estructuras internas, así como organizaciones de la sociedad civil. Es importante que estas medidas se implementen de manera conjunta y coordinada entre estos distintos sectores y organizaciones. La colaboración y la acción intersectorial son esenciales para lograr un cambio significativo en la prevención y el enfrentamiento de la violencia de género en el ámbito virtual (Souza y Varón, 2021).
4.1. Medidas orientadas a mujeres en política
- Sensibilización y capacitación. Fortalecer formación para empoderamiento de mujeres en política con perspectiva de género y derechos humanos, prevención de violencia.
- Seguridad en línea. Generar oferta de formación y acompañamiento específica con el fin de entregar pautas y recursos para proteger la privacidad en línea y evitar la exposición innecesaria de información personal en plataformas digitales.
- Estrategias de respuesta al acoso. Capacitar a las mujeres políticas para que sepan cómo responder a las agresiones en línea de manera segura y efectiva, evitando caer en provocaciones.
- Denuncia de conductas abusivas. Facilitar y promover el acceso a mecanismos de denuncia de conductas abusivas en línea, con procedimientos claros y confidenciales.
- Redes de apoyo. Fomentar la creación de redes de apoyo entre mujeres políticas para enfrentar conjuntamente el acoso y la violencia de género en línea.
4.2. Medidas orientadas a organizaciones de la sociedad civil
- Campañas de sensibilización. Realizar campañas de sensibilización sobre la violencia política de género en línea, destacando su impacto negativo en la participación política de las mujeres.
- Monitoreo y denuncia. Establecer observatorios para monitorear y denunciar la violencia política de género en línea, proporcionando datos y evidencia para respaldar la toma de decisiones.
- Educación y capacitación. Ofrecer programas de educación y capacitación en línea sobre seguridad digital y prevención de la violencia de género para las mujeres políticas y activistas.
- Alianzas intersectoriales. Promover la colaboración con otros actores, incluidas organizaciones de tecnología cívica, para desarrollar estrategias integrales para combatir la violencia política de género en línea.
4.3. Medidas orientadas a partidos políticos
- Políticas internas. Establecer políticas internas para prevenir y abordar la violencia política de género dentro del partido, promoviendo un ambiente de respeto y equidad: códigos de ética, sistemas internos de integridad, atribuciones para tribunales supremos u órganos disciplinarios internos con procedimientos claros y ampliamente difundidos.
- Capacitación a líderes internos y representantes electos. Capacitar a líderes políticos internos de los partidos cómo autoridades electas sobre la importancia de combatir la violencia política de género y el papel que desempeñan en fomentar una cultura política inclusiva. Cursos de formación en prevención de violencia de género podrían ser un requisito en procesos de nominación de candidatos y candidatas a cargos de elección popular.
- Campañas de concientización internas. Lanzar campañas de concientización públicas y hacia la militancia sobre la violencia política de género en línea y el compromiso para combatirla.
- Apoyo formal y regulado a candidatas y líderes mujeres. Generar normas y mecanismos orgánicos responsables de brindar apoyo específico a las mujeres candidatas y a aquellas que ocupan cargos de dirección o representación política, que enfrenten violencia de género en línea, incluyendo asistencia legal y respaldo para denuncias.
4.4. Medidas orientadas a organismos electorales
Durante décadas los organismos electorales de América Latina y el Caribe han desarrollado políticas para la inclusión efectiva de mujeres en sus instituciones. Actualmente, de los 32 organismos electorales con representación en la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), trece son presididos por mujeres. Sin embargo, existe una creciente preocupación por el hostigamiento y violencia contra las mujeres por razones de género dentro de los organismos, así como contra las magistradas. De igual modo, las y los magistrados deben velar por el cumplimiento de las normas y principios universales de prevención y protección de la violencia política de género, especialmente en la esfera digital. Para ello se recomienda:
- Establecer mecanismos efectivos que fomenten la responsabilidad institucional en la representación de mujeres en los organismos electorales.
- Promover capacitaciones y escenarios de sensibilización al interior de los organismos electorales para estar en la vanguardia de la protección de derechos y contra acciones intimidatorias en la esfera digital.
- Generar campañas de educación y cultura cívico-política inclusiva que combatan la generación o difusión de contenido en redes sociales con expresiones de discriminación o violencia.
- Crear unidades técnicas especializadas que establezcan medidas y acciones asertivas para garantizar la igualdad de género y no discriminación en el entorno digital, como ha hecho el INE en México.
- Establecer mecanismos de colaboración con compañías de plataformas digitales para identificar y retirar contenido que constituya violencia política de género, así como para promover conductas inclusivas y entornos seguros para la interacción digital electoral.
- Promover instancias de diálogo, denuncia y verificación con otras entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, plataformas o redes sociales, lideresas y movimientos feministas para discutir la integridad y transparencia en los entornos digitales y formular recomendaciones que propicien contextos electorales libre de violencia.
4.5. Medidas orientadas a plataformas de redes sociales11
- Trabajar junto autoridades electorales, servicios públicos y privados especialistas en derechos humanos y protección de derechos de las mujeres para elaborar mecanismos de respuesta inmediata y estrategias de mitigación de riesgos para enfrentar la violencia contra mujeres en espacios digitales.
- Garantizar de forma proactiva que los sistemas de recomendación algorítmicos no diseminen contenido violento contra de mujeres en política y, en general, que los sistemas de recomendación algorítmicos tengan un enfoque de género ajustado a derecho.
- Las plataformas debieran realizar de forma sistemática y reiterada evaluaciones de riesgos en sus sistemas de recomendación algorítmicos y políticas de moderación de contenido para identificar riesgos sistemáticos en contra del derecho de las mujeres e implementar mecanismos de mitigación de riesgos según estándares internacionales de derechos humanos.
- Trabajar junto a la sociedad civil y autoridades para identificar y denunciar material que contenga contenido odioso u engañoso y que dichas denuncias sean analizadas por seres humanos con perspectiva de género. Toda aquella persona que realice denuncias sobre contenido violento contra mujeres debería acceder a mecanismos ágiles de apelación dentro de la plataforma.
- Establecer políticas claras y transparentes en cuánto a las políticas de moderación de contenidos que incluya particularmente regímenes de rendición de cuentas para periodistas y personas influyentes en redes sociales.
- Brindar reportes periódicos sobre sistemas de moderación de contenidos y modalidades de cooperación con la sociedad civil y otros actores relevantes, incluyendo autoridades locales.
- Difundir información financiera relativa al pago de anuncios en línea y, en particular, anuncios políticos en línea a través de una base de datos accesible, de acceso público y de fácil consultación que contenga información desagradada sobre gastos en publicidad e información relevante sobre quiénes y cómo se financian los anuncios políticos en línea.
Si bien varios países de la región han avanzado en establecer leyes para enfrentar fenómenos de violencia política de género, incluyendo aquella que ocurre en la esfera virtual, estos siguen siendo una minoría. Queda mucho camino por recorrer para que los países puedan legislar siguiendo las orientaciones definidas en la “Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política”. Urge, por tanto, continuar trabajando con gobiernos, poderes legislativos, partidos políticos y la sociedad civil, para buscar las formas más adecuadas de generar marcos regulatorios y mecanismos de implementación que permitan el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en América Latina.
Sin embargo, hay avances muy significativos en distintos países, no solo en el plano constitucional, legislativo y regulatorio, sino también en mecanismos específicos para identificar, monitorear, enfrentar y sancionar la violencia política de género en la esfera virtual. Tal es el caso de las acciones impulsadas por México, tanto por el Tribunal Electoral como por el INE. Como ya se destacó, los organismos electorales de México han establecido mecanismos de cooperación voluntaria con la plataforma META y han implementado acciones concretas que han tenido un impacto significativo en las últimas elecciones federales de 2024. El Instituto Nacional Electoral ha puesto en marcha diferentes medidas, incluyendo la creación de una Unidad Técnica para la Igualdad de Género y No Discriminación, protocolos de queja y materiales educativos. Además, se estableció un Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) para asegurar la rendición de cuentas.
Más allá de las regulaciones, existen diversas consideraciones y desafíos que deben tenerse en cuenta al implementar estas medidas. Uno de los desafíos significativos es la adecuada implementación de las regulaciones, ya que es fundamental que los mecanismos de denuncia y seguimiento sean efectivos y accesibles para las mujeres que enfrentan violencia en línea. Además, se deben garantizar recursos suficientes para investigar y sancionar a los agresores, así como promover la confianza en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
El rol de los órganos electorales es esencial para poder implementar normativa, compañar a partidos políticos y servir como intermediadores entre las plataformas virtuales y los actores políticos en cada país.
Asimismo, la desinformación de género, así como la violencia política de género en línea son problemas complejos que también requieren un enfoque educativo. Es esencial promover la alfabetización digital y la educación mediática, el trabajo sistemático con las plataformas que administran redes sociales públicas y privadas, tanto para el público en general como para los actores políticos, para fomentar una ciudadanía informada y crítica capaz de identificar y combatir la desinformación y el discurso de odio en línea.
En suma, la colaboración multiactor entre instituciones del Estado, partidos políticos, medios de comunicación, empresas de tecnología, académicas y académicos, y la sociedad civil debe ser la base para abordar esta problemática. Por ello es primordial que las regulaciones propuestas involucren a todos los actores en su discusión e implementación. Esta colaboración puede enriquecer la comprensión del problema y facilitar la implementación efectiva de las medidas.
Para garantizar que las regulaciones sean efectivas y se adapten a los desafíos cambiantes, es necesario llevar a cabo un monitoreo y evaluación constantes. Esto implica recopilar datos sobre la incidencia de la violencia en línea y la desinformación de género, analizar tendencias y ajustar las políticas según sea necesario.
Además, las regulaciones deben considerar el contexto cultural y social de cada país, ya que las percepciones y normas sociales pueden influir en la aceptación y aplicación de estas medidas. Es esencial que estén diseñadas de manera sensible a la cultura para que sean aceptadas y efectivas.
Las plataformas en línea y las empresas de tecnología también deben asumir su responsabilidad en la lucha contra la desinformación y la violencia en línea. Es fundamental colaborar con dichas empresas para que implementen políticas y herramientas efectivas que aborden estos problemas y protejan a los usuarios, especialmente a las mujeres que son víctimas de acoso y violencia.
Así, aunque las regulaciones propuestas representan un avance en la lucha contra la violencia política de género en el ámbito virtual y en la desinformación de género dirigida a las mujeres, es necesario abordar los desafíos mencionados para garantizar una protección efectiva y sostenible. Un enfoque multidisciplinario, colaborativo y adaptado a la realidad de cada país será clave para enfrentar estos problemas y promover la igualdad de género en el ámbito político y digital.
Se espera que la tipología de violencia digital presentada en esta investigación sirva como un punto de partida para comprender y abordar el fenómeno de la violencia en el ámbito digital, especialmente en lo que respecta a la desinformación de género y violencia dirigida a las mujeres. Sin embargo, es importante reconocer que esta tipología no debe ser considerada una clasificación rígida e inamovible, sino más bien un esfuerzo inicial para categorizar las diversas formas en las que la violencia se manifiesta en el entorno digital.
La violencia digital es una problemática en constante evolución, impulsada en gran medida por los avances tecnológicos y la rápida adopción de nuevas plataformas y herramientas en línea. A medida que surgen nuevas tecnologías y se desarrollan nuevas formas de interacción digital, también emergen nuevas manifestaciones de violencia, algunas de las cuales pueden no haber sido previamente contempladas en la tipología actual.
Para mantenerse al día con esta evolución, es necesario fomentar la investigación constante y la colaboración entre académicos, expertos en tecnología y defensores de derechos humanos. Esta colaboración puede ayudar a identificar nuevas tendencias y patrones de violencia, así como a desarrollar estrategias y regulaciones más efectivas para abordarla.
En última instancia, la lucha contra la violencia política de género en la esfera digital y la desinformación de género requiere un enfoque integral y adaptable. Esto implica una combinación de medidas legales, políticas, educativas y tecnológicas para proteger el pleno ejercicio de los derechos políticos y la seguridad de las mujeres en línea. Al estar preparados para adaptarnos a los cambios tecnológicos y sociales, podremos avanzar hacia un entorno digital más seguro, inclusivo y respetuoso para todas las personas.
- Encuentro anual organizado por el Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas: Plan de Acción para prevenir el acoso político y la violencia política contra las mujeres (2015).
- Sobre esto ver también Piñeiro-Otero y Martínez-Rolán (2021); Aranda (2021); Harris y Vitis (2020).
- Ver también informe del Instituto Europeo para la Igualdad de Género (European Institute for Gender Equality, 2022), Harris y Vitis 2020.
- Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women>.
- En <https://www.un.org/es/countering-disinformation>.
- Otros estudios elaborados en Chile sobre materias relacionadas son los de Verónica Aranda (2021) y el de Paula Huenchumil respecto de la participación de mujeres mapuche en la Convención Constitucional.
- Salgado García es una defensora de derechos humanos y lideresa indígena que fuera acusada y detenida bajo los cargos de secuestro agravado en el 2013. Fue finalmente absuelta en el 2016.
- El estudio realizado respecto de las elecciones del 2018 en México por la ONG Luchadoras (2018), de las autoras Lourdes V. Barrera, Anaiz Zamora, Érika Pérez Domínguez, Ixchel Aguirre, Jessica Esculloa, apoyado por el NDI, contribuye también a entregar evidencia respecto de la violencia recibida por mujeres candidatas en la esfera virtual durante la campaña electoral.
- Al respecto, ver: <https://centralelectoral.ine.mx/2024/02/07/ine-movilizatorio-y-meta-unidos-contra-la-desinformacion-durante-elecciones>.
- Estas recomendaciones se basan en el documento “Proteger las elecciones democráticas mediante el resguardo de la integridad de la información” elaborado por IDEA internacional, Forum on Information & Democracy y Democracy Reporting International, 2024. El texto está disponible aquí: <https://www.idea.int/sites/default/files/2024-05/proteger-elecciones-democraticas-mediante-integridad-informacion.pdf>.
A Daniel Zovatto, ex Director para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, por su apoyo e iniciativa en haber impulsado esta investigación.
Agradezco la colaboración de Valentina Yáñez por su apoyo en la realización de la investigación.
Asimismo, mi agradecimiento a Verónica Aranda por lectura y comentarios externos, y a mis colegas de IDEA Internacional por su revisión y aporte a este documento: Alicia del Águila, Alberto Fernández, Sebastián Becker y Nicolás Liendo.
Acevedo, L. y Palazzi. V., “Violencia contra las mujeres en la prensa gráfica”, en C. Canveri et al., Los Laberintos de la violencia patriarcal (Santiago del Estero: Barco Edita; Santiago del Estero: UNSE—Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Salud, 2019), <https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/09/pdf_2673.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Agenda Legislativa desde las mujeres 2008-2011, Ante proyecto de Ley Contra el acoso y violencia política en razón de género (La Paz: Comité impulsor de la Agenda Legislativa desde las mujeres 2008-2011, 2008). <https://www.bivica.org/files/agenda-legislativa-mujeres.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Albaine, L., “Estrategias legales contra la violencia política de género. Las oportunidades de acción”, La Ventana, 48 (2018), <https://doi.org/10.32870/lv.v6i48.6750>
_____, “Violencia política de género. Leyes y protocolos en América Latina”. Análisis Carolina, Serie Género, 14/2022, Fundación Carolina, 14 de setiembre de 2022, <https://www.fundacioncarolina.es/catalogo/violencia-politica-de-genero-leyes-y-protocolos-en-america-latina>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Aldaz Izquierdo, A. M., “Análisis del discurso mediático en la reproducción de estereotipos sexistas de las mujeres en la sección ‘Lunes Sexy’ del diario Extra durante el mes de septiembre del 2018”, Tesis de titulación en Ciencias del Lenguaje y Literatura, Universidad Central del Ecuador, 2019.
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “¿Qué se entiende por explotación, abuso, acoso y hostigamiento sexuales?”, [s. f.], <https://www.acnur.org/que-se-entiende-por-explotacion-abuso-acoso-hostigamiento-sexuales>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Amnistía Internacional, Toxic Twitter – A Toxic Place for Women [Twitter tóxico: un lugar tóxico para las mujeres], 21 de marzo de 2018, <https://www.amnesty.org/en/latest/research/2018/03/online-violence-against-women-chapter-1-1>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
_____, Corazones verdes: violencia online contra las mujeres durante el debate por la legalización del aborto en Argentina (Buenos Aires: Amnistía Internacional, 2019). <https://amnistia.org.ar/corazonesverdes/files/2019/11/corazones_verdes_violencia_online.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Ananías Soto, C. A. y Vergara Sánchez, K. D., “Violencia en Internet contra feministas y otras activistas chilenas”, Revista Estudos Feministas, 27/ 3 (2019), <https://doi.org/10.1590/1806-9584-2019v27n358797>.
Arbuet Osuna, C. y Cáceres Soforza, S., “¿Microfascismos? Sexualidades, fake news y nuevas derechas (Trump-Bolsonaro)”, Revista Sociedad, 39 (noviembre 2019–abril 2020), <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/revistasociedad/article/download/5092/4226>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Aranda Friz, V., “Violencia política: una aproximación a la resistencia discursiva y práctica de género”, Nomadías, 29 (2021), págs. 47-70, <https://nomadias.uchile.cl/index.php/NO/article/view/61053>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias acerca de la violencia en línea contra las mujeres y niñas desde la perspectiva de los derechos humanos, A/HRC/38/47, 18 de junio de 2018, <https://digitallibrary.un.org/record/1641160/files/A_HRC_38_47-ES.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Bellotti, M. I., “La ley 26485 como recurso para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, Revista pensamiento penal, 139 (2012), págs. 1-11, <https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/33396-ley-26485-recurso-prevenir-sancionar-y-erradicar-violencia-contra-mujeres>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Bolivia, Asamblea Legislativa Plurinacional, “Ley 243 contra el acoso de la violencia política hacia las mujeres”, Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe, Leyes de violencia, 2012, <https://bolivia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/cartilla_ley_243%20%281%29.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Briancesco, M., “Monitoreo de violencia política digital contra las mujeres: Honduras y Costa Rica 2021-2022”, Instituto Panamericano de Derecho y Tecnología (IPANDETEC) Centroamérica, 14 de marzo de 2022, <https://www.ipandetec.org/genero/monitoreo-de-violencia-politica-digital-contra-las-mujeres-honduras-y-costa-rica-2021-2022>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Caire, G., La responsabilidad social en los medios de comunicación (México: Anáhuac, 2003).
Camarero, E., Herrero-Diz, P. y Varona-Aramburu, D., “Desinformación de género en Honduras: medios de comunicación y jóvenes frente a las noticias sobre violencia contra las mujeres”, Estudios sobre el mensaje periodístico, 28/1 (2022), págs. 621-637, < https://hdl.handle.net/20.500.12412/5408>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Comunicación y Educación de la Mujer (CIMAC), Participación Política de las Mujeres 2009: Una mirada desde los medios de comunicación (México: CIMAC, 2009), <https://cimac.org.mx/wp-content/uploads/2020/06/Participación-política-de-las-mujeres-2009-Una-mirada-desde-los-medios-de-comunicación.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
____, Participación política de las mujeres, México, 2016, <https://cimac.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/Obsmedios-Participación-Política-2016.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
____, Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe. Leyes de violencia. Bolivia, “Ley Nº 243 de 28 de mayo de 2012, Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres”, <https://oig.cepal.org/es/laws/1/country/bolivia-6>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
____, El sexismo en las noticias es violencia política: Observatorio de Medios sobre el tratamiento del Proceso electoral 2018 (México: CIMAAC, 2018), <https://cimac.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/ObservatorioSexismoesVP-2018.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
____, La violencia contra las mujeres durante la pandemia por Covid-19 vista desde los medios de comunicación (México, CIMAC, 2021), <https://cimac.org.mx/descarga-la-violencia-contra-las-mujeres-durante-la-pandemia-por-covid-19-vista-desde-los-medios-de-comunicacion>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
____, La igualdad de género y la autonomía de las mujeres y las niñas en la era digital: aportes de la educación y la transformación digital en América Latina y el Caribe, (LC/MDM.64/DDR/1/Rev.1), (Santiago: Naciones Unidas 2023), <https://hdl.handle.net/11362/48701
Consenso de Quito, Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, CEPAL, 9 de agosto de 2007, DSC/1, <https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/consensodequito.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Córdova, M. D. y Córdova, A., Diagnóstico de violencia de género digital en Ecuador (Quito: Taller de Comunicación Mujer, 2021), <https://radioslibres.net/wp-content/uploads/2020/06/diagnostico_navegando_libres_final_01.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Corporación Humanas, Ser Política en Twitter. Violencia política de género en redes sociales a candidatas constituyentes (Corporación Humanas, 2021), <https://www.humanas.cl/wp-content/uploads/2021/07/Ser-politica-en-twitter_compressed4.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Costa Rica, Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Decreto Legislativo 10235, Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política, Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe, Leyes de violencia, 2022, <https://oig.cepal.org/es/laws/1/country/costa-rica-10>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Council of Europe, La dimensión digital de la violencia contra las mujeres abordada por los siete mecanismos de la Plataforma EDVAW (Strasbourg: Council of Europe, 2022), <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/cedaw/statements/2022-12-02/EDVAW-Platform-thematic-paper-on-the-digital-dimension-of-VAW_Spanish.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Cuellar, L. y Chaher, S., Ser periodista en Twitter: Violencia de género digital en América Latina (Bogotá: Fundación Sentido, 2020), <https://www.almendron.com/tribuna/wp-content/uploads/2021/11/ser-periodistas-en-twitter-cuellar-chaher-completo-2.pdf
de Bianchetti, A. E., “Violencia en línea: vulneración de los derechos de las mujeres en entornos digitales”, XVI Jornadas y VI Internacional de Comunicaciones Científicas de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas-UNNE, 2020, <https://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/29614>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Defensoría del Pueblo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Monitoreo de la violencia política en línea hacia las precandidatas y candidatas. Elecciones 2021 en CABA (2021), <https://www.calameo.com/defensoriacaba/read/0026823990f3b386972e8?page=1>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Díaz, M., Discurso de odio en América Latina. Tendencias de regulación, rol de los intermediarios y riesgos para la libertad de expresión (Santiago de Chile: Derechos Digitales, América Latina, 2020), <https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/discurso-de-odio-latam.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Ecuador, Asamblea Nacional, “Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres”, CEPAL, Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe, Leyes de violencia, Ecuador, 2018, <https://oig.cepal.org/es/laws/1/country/ecuador-12>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Eagly, A., Makhijani, M. G. y Klonsky, B. G., “Gender and the evaluation of leaders: A meta-analysis” [El género y la evaluación de las líderes: un metaanálisis], Psychological Bulletin, 111/1 (1992), págs. 3–22, <https://www.scholars.northwestern.edu/en/publications/gender-and-the-evaluation-of-leaders-a-meta-analysis>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Elizondo, R., Violencia política de género por internet (México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2022), <https://www.iepcgro.mx/principal/uploads/igualdad/cendoc/violencia_politica_litigio_estrategico.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
European Institute for Gender Equality (EIGE), Combating Cyber Violence against Women and Girls (Vilnius: EIGE, 2022). <https://eige.europa.eu/publications-resources/publications/combating-cyber-violence-against-women-and-girls>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
_____, La ciberviolencia contra mujeres y niñas (Vilnius: EIGE, 2017), <https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/ti_pubpdf_mh0417543esn_pdfweb_20171026164000.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Exeni, J. L. (Coordinador), Comicios mediáticos. Los Medios de Comunicación en las Elecciones Generales 2009 en Bolivia (Estocolmo: IDEA Internacional, 2012) <https://www.idea.int/publications/catalogue/comicios-mediaticos-los-medios-de-comunicacion-en-las-elecciones-generales?lang=es>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Fundación Haciendo Ecuador, Informe Monitoreo violencia política de género: febrero 2022 (Quito: Fundación Haciendo Ecuador y Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer, 2022), <https://issuu.com/haciendoec/docs/informemonitoreodeviolenciapol_ticadeg_nerofebrero>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Gobierno de Argentina, “¿Qué es el doxing y cómo podemos cuidarnos?”, septiembre de 2024, Ministerio de Justicia de la República Argentina, <https://www.argentina.gob.ar/que-es-el-doxing-y-como-podemos-cuidarnos>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Huenchumil, P., “Cuerpos racializados en espacios de poder: mujeres mapuche en la Convención Constitucional y su impacto mediático”, Revista Temas Sociológicos, 31 (2022), <https://doi.org/10.29344/07196458.31.3308>.
Harris, B. y Vitis, L., “Digital intrusions: Technology, spatiality and violence against women” [Intrusiones digitales: Tecnología, espacialidad y violencia contra las mujeres]. Journal of Gender-Based Violence, 4/3 (2020), págs. 325-341, <https://doi.org/10.1332/239868020X15986402363663>.
Marx, J. y Borner J., Gender Mainstreaming in Latin American Parliaments. A Work in Progress [Parlamentos sensibles al género. El estado de la cuestión en América Latina] (Estocolmo: IDEA Internacional, 2011). <https://www.idea.int/publications/catalogue/parlamentos-sensibles-al-genero-el-estado-de-la-cuestion-en-america-latina?lang=en>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Juneja, P., Artificial Intelligence for Electoral Management. [La inteligencia artificial para la gestión electoral] (Estocolmo: IDEA Internacional, 2024), <https://doi.org/10.31752/idea.2024.31>.
IDEA Internacional, A Global Digital Compact for Democracy, Policy Paper No 31, abril 2024, (Estocolmo: IDEA Internacional, 2024), <https://doi.org/10.31752/idea.2024.29>.
IDEA Internacional, Democracy Reporting International y Foro sobre Información y Democracia, “Proteger las elecciones democráticas mediante el resguardo de la integridad de la información”, 2024, <https://doi.org/10.31752/idea.2024.33>
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Módulo sobre Ciberacoso 2015 MOCIBA. Documento Metodológico (México: INEGI, 2016), <https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/mociba/2015/doc/702825084745.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Instituto Panamericano de Derecho y Tecnología (IPANDETEC), “Monitoreo de violencia política digital contra las mujeres: Honduras y Costa Rica 2021-2022”, 14 de marzo de 2023, <https://www.ipandetec.org/2023/03/14/monitoreo-de-violencia-politica-digital-contra-las-mujeres-honduras-y-costa-rica-2021-2022>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Inter-Parliamentary Union (IPU), “Sexism, harassment and violence against women parliamentarians” [Sexismo, acoso y violencia contra las mujeres parlamentarias], Issues Brief, octubre de 2016, <https://www.ipu.org/resources/publications/issue-briefs/2016-10/sexism-harassment-and-violence-against-women-parliamentarians>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Jane, E., Misogyny Online: A Short (and Brutish) History [Misoginia en Internet: una breve (y brutal) historia] (Thousand Oaks, CA: Sage, 2017), <https://doi.org/10.4135/9781473916029>.
Kelly, L., Surviving Sexual Violence [Sobreviviendo a la violencia sexual] (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988).
Krook, M. L., “Semiotic violence against women: Theorizing harms against female politicians” [Violencia semiótica contra las mujeres: Teoría de los daños contra las mujeres políticas], Signs: Journal of Women in Culture and Society, 47/ 2 (2022), págs. 371-397, <https://mlkrook.org/pdf/5_Signs_2022.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Krook, M. L. y Restrepo, J., “Género y violencia política en América Latina: Conceptos, debates y soluciones”. Política y Gobierno, 23/1 (2016), págs. 127-162, <https://www.researchgate.net/publication/317436857_Genero_y_violencia_politica_en_America_Latina_Conceptos_debates_y_soluciones>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Lins, G., “El Espacio-Público-Virtual”, Departamento de Antropología, Universidad de Brasilia (2002), <https://www.dan2.unb.br/images/doc/Serie318empdf.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Llanos, B. y Nina, J., Mirando con lentes de género la cobertura electoral: Manual de monitoreo de medios (Estocolmo, IDEA Internacional 2011), <https://www.idea.int/publications/catalogue/election-coverage-gender-perspective-media-monitoring-manual?lang=es>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Llanos, B., Ojos que (aún) no ven. Nuevo reporte de ocho países: género, campañas electorales y medios en América Latina (Estocolmo: IDEA Internacional, 2012), <https://www.idea.int/publications/catalogue/ojos-que-aun-no-ven-nuevo-reporte-de-ocho-paises-genero-campanas-electorales?lang=es>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Luchadoras MX, Violencia en línea contra las mujeres en México. Informe para la Relatora sobre Violencia contra las Mujeres Ms. Dubravka Šimonović (México: Luchadoras, 2017), <https://articulo19.org/informe-violencia-en-linea-contra-las-mujeres-en-mexico>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Luchadoras MX y Instituto Nacional Demócrata (NDI), Violencia política a través de las tecnologías contra las mujeres en México (México, Luchadoras, 2018), <https://iknowpolitics.org/sites/default/files/violencia_politica_a_traves_de_las_tecnologias_contra_las_mujeres_en_mexico_pags_web.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Manne, K., Down Girl: The Logic of Misogyny [Down Girl: La lógica de la misoginia] (New York: Oxford University Press, 2012).
Mantilla, K., “Gendertrolling: misogyny adapts to new media” [Gendertrolling: la misoginia se adapta a los nuevos medios], Feminist Studies, 39/2 (2013), págs. 563-570, <https://doi.org/10.1353/fem.2013.0039>.
Maras, M- H., Cybercriminology [Cibercriminología] (Oxford: Oxford University Press, 2016).
Matus, J., Rayman D. y Vargas, R., Violencia de género en Internet en Chile. Estudio sobre las conductas más comunes de violencia de género en línea en Chile y la intervención del derecho penal (Santiago de Chile: Datos protegidos, 2018), <https://datosprotegidos.org/wp-content/uploads/2018/12/Informe-Violencia-de-ge%CC%81nero-en-Internet-en-Chile.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Meléndez, L. S., “Revenge Porn, difusión no consentida de material íntimo, reconocimiento e incorporación de la conducta como delito en los ordenamientos penales”, [s. f.], <https://coordinacioneditorialfacultadderecho.com/assets/revenge_porn_difusi%C3%B3n_no_consentida_de_material_intimo_reconocimiento_e_incorporacion_de_la_conducta_como_delito_en_los_ordenamientos_penales.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
México, Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, “Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014 (Última reforma publicada DOF 14-10-2024), <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
____, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres (México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2016), <https://www.te.gob.mx/protocolo_mujeres/media/files/7db6bf44797e749.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
____, Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. “Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia” última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020 <https://oig.cepal.org/es/laws/1/country/mexico-16>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Morales, P. A., Discusiones pendientes sobre los sentidos asociados a la Violencia mediática en la región (Argentina: UNLP, 2013), <https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/34249>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Mujer y política Proyecto, “Projecto Mujeres y política en Twitter: Análisis de discursos violentos candidatas a la convención constitucional en Chile”, <https://laneta.cl/wp-content/uploads/2021/07/INFORME-FINAL-2.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Munguía, S., “¿Nos libramos de la desigualdad de género en internet?”, Revista Universitaria, (2018), <https://revistauniversitaria.uaemex.mx/article/view/9445>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Naciones Unidas (ONU), Biblioguías - Biblioteca de la CEPAL, [s. f.], <https://biblioguias.cepal.org/TIC/Infraestructura>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
____, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Guía de apoyo para docentes para la prevención del ciberdelito en las aulas (Guatemala: UNODC, Ministerio de Educación de Guatemala, [s. f.]), <https://www.unodc.org/documents/Cybercrime/tools-and-resources/guia_de_apoyo_docentes_sp.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
____, Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer,n Resolución 48/104 (1993), Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
____, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Mini Guía de Seguridad Informática (2015), <https://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/Cybercrime_Safety_Guide_Spanish.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
____, “El ciberacoso y sus consecuencias para los derechos humanos”, Crónica ONU, 30 de junio de 2016, <https://www.un.org/es/chronicle/article/el-ciberacoso-y-sus-consecuencias-para-los-derechos-humanos>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
____, “Informe sobre la violencia contra la mujer en la política de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias”, A/73/301 (2018ª), presentado de conformidad con la resolución 71/170 de la Asamblea, <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/AnnualReports.aspx#ga>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
____, Consejo de Derechos Humanos (REVM-ONU), “Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contrala mujer, sus causas y consecuencias acerca de la violencia en línea contra las mujeres y las niñas desde la perspectiva de los derechos humanos”, A/HRC/38/47 (2018b), <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g18/184/61/pdf/g1818461.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
____, “Contrarrestar la desinformación”, 7 de diciembre de 2021, <https://www.un.org/es/countering-disinformation>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
____, “La igualdad de género y la autonomía de las mujeres y las niñas en la era digital”, LC/MDM.64/DDR/1/Rev.1 (2023), <https://repositorio.cepal.org/entities/publication/3cc68bf1-5916-4105-a2c8-93b46e101a2b>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
One World Action, Violencia política en razón de género en Bolivia: Un obstáculo a la participación política de la mujer (2011).
ONU Mujeres, Cuantificación y análisis de la violencia contra las mujeres políticas en Redes Sociales (Uruguay: ONU Mujeres, 2021ª), < https://lac.unwomen.org/es/digital-library/publications/2022/03/cuantificacion-y-analisis-de-la-violencia-contra-las-mujeres-politicas-en-redes-sociales-uruguay>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
____, “Estudio exploratorio de violencia política hacia mujeres en espacios digitales. Chile” (2021b).
____, Violencia de género en línea hacia mujeres con voz pública. Impacto en la libertad de expresión (Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y ONU Mujeres, 2022), <https://lac.unwomen.org/sites/default/files/2022-11/Resumen_ViolenciaEnLinea-25Nov-V2.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024
____, Violencia contra las mujeres y niñas en el espacio digital, (México: ONU Mujeres, 2023), <https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Mexico/Documentos/Publicaciones/2020/Diciembre%202020/FactSheet%20Violencia%20digital.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
ONU Mujeres y CNE, Estudio violencia política contra las mujeres en el Ecuador (Quito: ONU Mujeres Ecuador, 2019), <https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2019/12/VIOLENCIA%20POLITICA%20Baja.pdf
Organización de Estados Americanos (OEA) - CIM, “Ley modelo interamericana. Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política” (Washington D.C.: OEA, 2017), <https://www.oas.org/en/mesecvi/docs/LeyModeloViolenciaPolitica-ES.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
____, La violencia de género en línea contra las mujeres y las niñas. Guía de conceptos básicos, herramientas de seguridad digital y estrategias de respuesta (OEA, 2022), <https://www.oas.org/es/sms/cicte/docs/Manual-La-violencia-de-genero-en-linea-contra-las-mujeres-y-ninas.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Organización de Estados Americanos - ONU Mujeres, Ciberviolencia y ciberacoso contra las mujeres y las niñas en el marco de la Convención Belém Do Pará (2022), <https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/MESECVI-Ciberviolencia-ES.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Panamá, Asamblea Nacional, “Ley 184 de 25 de noviembre de 2020. De violencia política”, Gaceta Oficial Digital, 29162-A, <https://rinedtep.edu.pa/bitstreams/c277f9ea-1be6-4299-a0da-8fb948ab7c7d/download>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Paraguay, Poder Legislativo, “Ley 5777. De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”, (2016), Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe, Leyes de violencia, Paraguay, <https://oig.cepal.org/es/laws/1/country/paraguay-19>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
ParlAmericas, “Encuentro anual organizado por el Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas: Plan de Acción para prevenir el acoso político y la violencia política contra las mujeres” (2015).
Pereira, A., “Desiertos informativos sobre lienzo: Cobertura de la violencia de género y desinformación en la televisión”, ALAIC XVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (2022).
Perú, Congreso de la República, “Ley 31155. Ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política, Diario Oficial El Peruano, 7 de abril de 2021, <https://oig.cepal.org/es/laws/1/country/peru-52>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Piñeiro-Otero, T. y Martínez-Rolán, X., “Say it to my face: Analysing hate speech against women on Twitter” [Eso no me lo dices en la calle. Análisis del discurso del odio contra las mujeres en Twitter], Profesional de la información, 30/5 (2021), <https://doi.org/10.3145/epi.2021.sep.02.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Laberinto del Poder: Trayectorias de legisladoras chilenas (Santiago de Chile: PNUD, 2021), <https://www.estudiospnud.cl/informes-desarrollo/laberinto-del-poder-trayectorias-de-legisladoras-chilenas>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
____, Una disputa desigual. Violencia contra las mujeres en política (Panamá: PNUD, 2021), <https://www.undp.org/es/panama/publicaciones/una-disputa-desigual-violencia-contra-las-mujeres-en-politica>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Poveda, F. E., “Los códigos nacionales que regulen a los medios masivos de comunicación y las conductas sexistas en contra de la mujer en la Ciudad de Ambato en el período 2012”, Tesis de pregrado, (Ecuador: Universidad Técnica de Ambato, 2013)
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE), Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Mujeres periodistas y libertad de expresión: Discriminación y violencia basada en el género contra las mujeres periodistas por el ejercicio de su profesión”, OEA/Ser.L/V/II, CIDH/RELE/INF.20/18, 31 de octubre de 2018, <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/MujeresPeriodistas.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
República Dominicana, Tribunal Superior Electoral, Reglamento de la División de Igualdad de Género (Santo Domingo: Tribunal Superior Electoral, 2022), <https://tse.do/wp-content/uploads/2022/04/Reglamento-de-la-Division-de-Igualdad-de-Genero..pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Rojas, M. E., “‘Acoso y violencia política en razón de género’: Afectan el trabajo político y gestión pública de las mujeres”, Revista Derecho Electoral, 13/1 (2012).
Soto, C. A. y Sánchez, K. V., Informe preliminar. Chile y la violencia de género en Internet: experiencias de mujeres cis, trans y no binaries (Amarantas, 2020). <https://amarantas.org/wp-content/uploads/2020/08/informe-proyecto-aurora.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Souza, L. y Varon, J., Violencia política de género en Internet: Policy Paper América Latina y el Caribe (AlSur, 2021), <https://www.alsur.lat/sites/default/files/2021-07/Violencia%20Pol%C3%ADtica%20de%20G%C3%A9nero%20en%20Internet%20ES.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Torres García, I., Violencia Contra las Mujeres en la Política: Investigación en Partidos Políticos de Honduras (NDI, 2017), <https://www.ndi.org/node/24741>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Universidad Autónoma de México (UAM), “Estudio de las representaciones de género y violencia contra las mujeres en los medios digitales y entretenimiento”, Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UAM, enero 2018, <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/314694/Estudio-representacione_y_violencia_vs_mujeres_en_medios_digitales.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Valente, M. y Neris, N., “Ellas van a feminizar el internet: El papel y el impacto del activismo en línea para los feminismos en Brasil”, Sur, 27/15 (2018), págs. 105-120, <https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2018/07/sur-27-espanhol-mariana-valente-natalia-neris.pdf>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Vânia Aieta, S., Weick Pogliese, M. y Viana de Azevedo, L., “Misoginia en las Elecciones Brasileñas: la construcción del concepto de violencia política de género en las campañas electorales”, CAOESTE, [s. f.], <https://transparenciaelectoral.org/caoeste/misoginia-en-las-elecciones-brasilenas-la-construccion-del-concepto-de-violencia-politica-de-genero-en-las-campanas-electorales>, fecha de consulta: 1 de noviembre de 2024.
Veloso, A. M. da C. y Leite, P. P. de O., “O discurso sexista da Folha de S. Paulo e da Veja na campanha de Dilma Rousseff em 2010”, Tesis, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil (2011).
© 2024 Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral
Las publicaciones del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) son independientes de intereses específicos nacionales o políticos. Las opiniones expresadas en esta publicación no representan necesariamente las opiniones de IDEA Internacional, de su Junta Directiva ni de los Miembros de su Consejo. Con la excepción de las imágenes y fotografías de terceros, la versión electrónica de esta publicación está disponible bajo licencia de Creative Commons Attribution-NonCommercialShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Se permite copiar, distribuir y transmitir esta publicación, así como usarla y adaptarla, siempre que sea únicamente para fines no comerciales, se reconozca adecuadamente la publicación y se distribuya bajo una licencia idéntica. Para obtener más información sobre esta licencia, consulte el sitio web de Creative Commons: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>.
IDEA Internacional
Strömsborg
SE-103 34 Estocolmo
SUECIA
Teléfono: +46 8 698 37 00
Correo electrónico: info@idea.int
Sitio web: <https://www.idea.int>
Imagen de portada: DALL E
Diseño: IDEA Internacional
Editora: Maria Inés Calle
Grafico 1.1. basado en un gráfico vectorial de captainvector, 1234rf.com
DOI: <https://doi.org/10.31752/idea.2024.93>
ISBN: 978-91-7671-846-9 (versión en pdf)